Adrián Ferrero
Sencillamente Japón
No siempre
la suma de las partes
da el todo.
Porque la vida
no es armonía.
En ocasiones la flor del loto
es fecundada,
por el pico de una grulla.
O el nenúfar
del estanque de Kyoto
flota contra la corriente,
con sus aletas de raíz.
Las cosas no son tan simples
ni en la vida,
ni en la muerte,
ni en la naturaleza,
ni en el universo.
Puede abatirse sobre nosotros
el caos tremendo de la tragedia,
o la bonanza del rayo de luna,
discretamente iridiscente,
él sí, cubierto por el manto
majestuoso de las estrellas,
el lucero del alba,
de su reflejo en el Lago Escondido.
Todo sucede en cámara lenta.
La luna, luego,
emite su fulgor modesto
que no encandila.
La sal,
en medio del salitral,
es la escenografía perfecta
para un amor
lleno de lágrimas.
Sencillamente
porque la sal
hace arder los ojos.
Un amor triste.
¿Por qué?
Porque Akhiro,
el Jardinero-de-Tokio
“es la luz que brilla en el extranjero”.
Otra forma de habitar
la distancia.
La perla
Los poemas orientales
(elijo como sede de este
al Japón)
tienen un ritmo,
una cadencia incomparable,
un movimiento pausado,
suelen ser transmisores
de seguridad sensible.
Responden a un mágico filtro,
que alimenta su sustancia etérea.
Por dar tan solo un ejemplo,
el reverberar
de la Cascada de los Ánsares
en Kyoto
a la vera de la cual
las almas más atribuladas
encuentran por fin sosiego,
el bienestar indispensable
para que la vida prosiga,
sin altibajos.
Los ciegos y los pobres
por fin descansan
de sus permanentes
expediciones mendicantes.
Cada bocanada
me permite contar la brisa
en yenes.
Luego aspirarla
hasta el final
que duran los pulmones.
¿Guardar en silencio
en mi boca
como en un cajita impermeable
de piel de camello
al hijo de las mareas, el viento,
el agua torrencial de la tempestad?
Es el agua
que bate el grifo,
en la cual
se sumergen los buzos
se desplaza la anguila,
caen rendidas las anchoas,
flotan las barcazas,
en tanto las redes
de los pescadores
vuelan alto por los aires,
acción ejecutada
con maestría por parte
de estos viejos
hombres de mar.
La cosecha
ha sido generosa
para estos expertos
en las señales del cielo,
en otear el horizonte
en busca de certezas.
Peces plateados brillan
en la oscuridad del Mar Negro,
con una claridad infinita,
encandilándome
como si fuera una linterna
que emite sus rayos
en el cielo nocturno
de Sumatra.
Estas barcas bogan,
sin pretensión alguna
más que la del trabajo
que permite ganarse la vida
con honradez.
Luego, de regreso,
los hombres de mar,
cierran con un pestillo
los ojos de buey
de la nave.
“Eso no es justo”, vocifera
El-rey-de-las profundidades
¿Neptuno acaso?
La brisa de la ciudad de Kyoto,
junto a un pequeño estanque
con nenúfares
blancos, verdes, amarillos,
flores muy blancas,
bordadas con hilos
de seda color marfil
de la India,
cubiertas por huevas
de tortuga de agua.
Ahora recorro
sus calles y veredas
ahuyentando a las hojas
que han caído
formando una mullida alfombra.
Se han derrumbado
como cuando un tsunami
desborda los diques.
¿Acaso habitamos el otoño?
Mientras en el poniente
existan agapantos
esas flores color lila
(ustedes los tendrán presentes
si conocen un jardín)
todo permanecerá intacto,
inamovible.
Me lo dijo un sabio,
que no sabe mentir.
No tengo por qué
ser desconfiado
tan luego
en la hora cero
en que este hombre santo,
pronuncia el conjuro
que me guiará
fuera de esta Ciudad Prohibida.
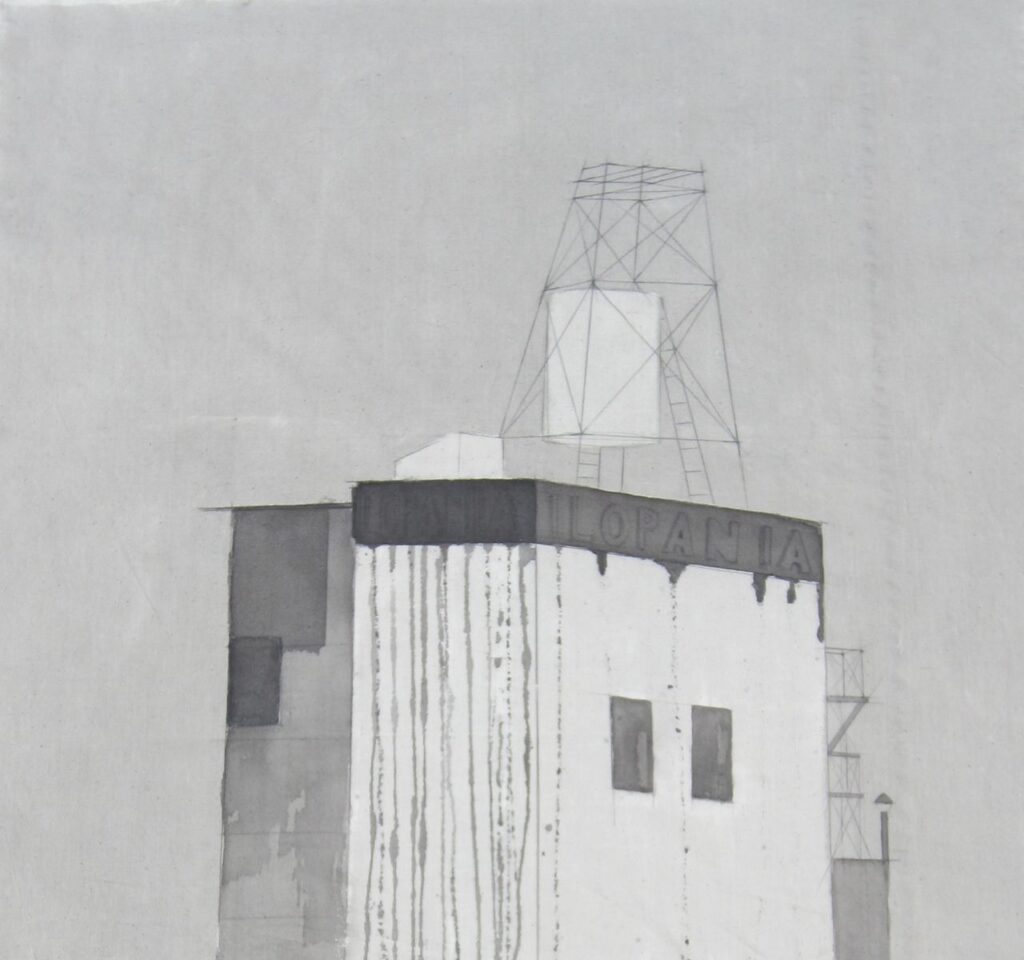
Daga
Primero que nada
está mi hija,
brillando en las cumbres
como una estrella federal
en un jardín de invierno.
¿Vieron ese color rojo arrebatado
que hace sonrojar
a los monjes benedictinos?
Sí, ese mismo color, así.
La estrella federal
embriaga por el aroma
de su néctar.
De pronto:
primero una abeja,
luego una avispa
de cintura delgadísima
se internan en mi jardín.
Entre mis prioridades
a continuación
prosiguen mis parientes,
en particular mi madre
y mi hermano Diego.
Entonces recién sí:
el ancho mar de las palabras
humectadas con flujo,
se internan
en la selva más copiosa,
el paisaje más agreste
de la vida,
como una daga que se hunde
en la carne, la rasga.
Tal vez eso sea concebir
la sangre de otro ser.
Volutas
Quisiera escribir un poema
con palabras transparentes.
“¿Transparentes cómo?”,
me pregunta mi hermano Diego.
¿Como una anémona,
como una aguaviva,
como una medusa,
como un vitraux?
¿Como el agua,
como el cristal que hiere
con su perfección
nuestro flanco
al ser horadado por el sol?
¿Como el aceite de cocina,
como la luz artificial
de los tubos fluorescentes?
¿Como la luz natural, fresca
por las mañanas de primavera?
¿Transparente como el ámbar,
transparente como una cortina
para la ducha
porque emite un vapor
a través del cual,
uno descubre el tesoro
de los indios ranqueles?
¿Transparente como el caramelo
que se usa en la repostería?
¿Transparente como la resina,
que guarda congelados
los secretos
de insectos antiquísimos?
¿Transparente
como un par de anteojos
de aumento?
¿transparente como el almíbar?
¿transparente como el papel celofán
para cubrir las flores
recolectadas en Babilonia.
¿transparente como el film para cubrir
las sobras de un opíparo festín?
¿Transparente como qué?,
me querés decís, Diego.
“Así, como todas esas cosas,
juntas”, agrega.
Y como tus ojos
que me miran
con la espléndida paz
de las vertientes.
Sus pupilas reflejan
el mediodía
con el sol en su cénit.
Cuando estoy
delante de ellos, hermano,
siento que ninguna opacidad
podrá jamás
resolverlos en voluta.
Géiser al fin,
la transparencia estalla
produciendo miríadas de gotas
iguales al rocío de la mañana
que encuentran su mullido hogar
entre las hojas de un nogal.
Gran finale.
Adrián Ferrero es un autor argentino. Ha publicado Verse (relatos, 2000), Cantares (poesía, 2005), Obra crítica de Gustavo Vulcano (investigación, 2005), la edición Desplazamientos. Viajes, exilios y dictadura (2015) y Sigilosas. Entrevistas a escritoras argentinas contemporáneas (2017). Colabora con revistas culturales de EE.UU.e Hispanoamérica. Reside en La Plata.


