Atanasio Alegre
Dos hechos paralelos hablaban de la historia de aquel piano. Construido con madera tropicalizada en Hamburgo para la hija mayor del general Marchelli, ex ministro del Interior del régimen caído, acababa de ser abandonado junto al resto de las pertenencias de la lujosa mansión.
“Esto es insostenible, había dicho el Presidente de la República en el Consejo de ministros, cada uno debe coger por su lado”…
Un avión, que trasladaría a los cuatro miembros de la familia del tal Marchelli a Santo Domingo, esperaba en el aeropuerto de La Carlota. Se fueron casi con lo puesto y con el desconsuelo de la hija mayor de tener que abandonar el piano.
—Lo que no acabo de entender es que si todo estaba tan bien unas horas antes, ¿cómo es posible que las cosas cambiaran de un momento a otro?, fue la queja de la muchacha.
—Ya te compraremos otro piano, dijo la madre.
Tres horas después, a las cinco de la tarde, la casa del ya ex ministro fue saqueada.
—Y ¿que vamos a hacer con el piano?, dijo uno de los intrusos.
—El piano vale plata, hay que rodarlo hasta la calle y alguien de las casas de la urbanización lo comprará. Cuando lo estaban rodando, llegábamos nosotros en una camioneta Chevrolet Bell Air, 1957.
—¿A dónde van con ese piano?
—Está en venta, dijo uno de los saqueadores.
Esa noche el piano de cola de la marca Steinway & Sons, (Luis XV Grand), fabricado por encargo en Hamburgo para la hija del huido General Marchelli, se residenciaría en una de las salas de espera del colegio. De nuestro colegio, donde iniciaría a partir de esa noche, una nueva andadura.
Hubo —¡claro que hubo!— una preocupante reflexión ¿cómo se te ocurre comprar un piano robado?
Pero esas cosas suceden cuando cae una dictadura. Era el fin y nosotros estábamos al comienzo de lo que venía. Habíamos escapado de otra que parecía inconmovible, la de Franco. Dios, como dijo Pessoa, era bueno, pero el diablo tampoco era malo. De lo contrario, no hubiéramos llegado donde ahora nos encontrábamos.
Hay que convenir que esas cosas pasan cuando tienes veinticuatro años y vas a vivir a un país que no es el tuyo.
Uno de mis compañeros había ido a parar a una ciudad del Perú llamada Chosica y contaba, con más enfado que gracia: “sales con la ilusión de ver mundo. Y aquí estoy en esta hondonada donde si quiero ver algo, no me queda más remedio que mirar hacia arriba”. Al poco tiempo su sentido del humor le jugó una mala pasada. Estaba dictando un problema del álgebra de Baldor en el colegio en el que enseñaba: “Un rey de la India… de la otra”, dijo…
El caso llegó a instancias superiores y no le quedó más remedio que abandonar el país.
—¿Qué vamos hacer con el piano?
—Afinarlo, como primera medida, porque creo que lo rodaron calle abajo quién sabe desde dónde. El afinador recomendó, una vez cumplida su labor, a un profesor. Atendía solo a alumnos de un nivel superior.
—Este piano es muy fino para que un principiante comience a aporrearlo.
Eso dijo.
El profesor de piano recomendado por el afinador era polaco, había sido concertista y daba clases particulares.
No carecía de historia.
Cuando preguntó por el origen de aquella joya, se le informó que era una donación de alguien que tuvo que abandonar el país cuando cayó la dictadura. Lo que tocó, despertó la admiración de todo aquel que tuvo que entrar o salir del colegio en ese momento aquella tarde.
Al día siguiente ya tenía dos alumnos. Dos hermanos, una muchacha y un muchacho. Los dos estaban muy avanzados en el piano. Pero en quien vio más cualidades fue en la chica.
El padre de la muchacha vino un día a hablar con el director y le ofreció una suma considerable para que le vendieran el piano. Pertenecía a la nueva clase política en ascenso. Se le dijo diplomáticamente que, si algún día se tomaba la decisión de venderlo, se le avisaría.
Así que ya teníamos todas las tardes la clase de piano. Un colegio que ofrecía clases superiores de piano. El viejo polaco llegaba y pedía una jarra de agua fresca. Tenía un enfisema pulmonar y de ahí la necesidad del agua.
Con el tiempo, el pianista polaco se convirtió en una figura imprescindible. Aquel hombre tenía la virtud de hacerse respetar. No diré de hacerse querer, no era particularmente afectuoso, pero su presencia imponía. Contaba cosas extrañas. Había estudiado en Berlín y había tocado en las salas más famosas de Europa. Hasta que llegaron los nazis. Se encontraba en Buenos Aires cuando se enteró de los campos de concentración, pero regresó a Berlín para ver si podía rescatar a su familia. No fue posible. Él mismo estuvo en un campo de concentración y se salvó gracias a su virtuosismo como concertista. Cuando terminó la guerra, las cosas ya no fueron iguales para él.
A Venezuela llegó en la idea de formar parte del profesorado de una famosa Escuela de Música, por los lados de Santa Capilla.
No le fue mal, hasta que comenzó a beber. Fueron días muy grises aquellos. Dominado por una sensación de nihilismo perdió el gusto por todo, avecindado, como tantos, en un mundo que no era el suyo y para el cual ni había nacido ni nunca estuvo preparado.
Pero el tiempo que se encarga de hacer razonables unas cosas e irracionales otras, devolvió al concertista polaco al buen camino. Un día tuvo que ir a la consulta de un dentista polaco que ejercía sin reválida en la Urbanización de Los Chaguaramos. Volver a escuchar hablar en polaco le devolvió a sus tiempos, a su familia, al Berlín de entreguerras, en una palabra, a todo lo que había sido. Y como suele ocurrir, a veces, que las circunstancias hacen pobre al rico y rico al pobre, el pianista polaco volvió a ser el hombre digno que había sido siempre. Eso, las Invenciones y las Variaciones de Goldberg que ejecutaba con singular maestría dieron un renovado impulso a su vida. Con ellas inició una nueva etapa. Le ayudó, en parte, la circunstancia de disponer de aquel piano que iniciaba de su mano la segunda parte de su historia, la del piano, digo.
Una tarde llegó con una curiosa noticia. Quería traer a una alumna muy avanzada que tenía en su casa un piano de las mismas características que nuestro Steinway.
Era de apellido Krume que por esas cosas de la fortuna significa en alemán migaja.
Claudia Krume descendía de navieros alemanes, de Hamburgo, establecidos en el país desde hacía al menos tres generaciones. Había tenido una educación esmerada en Suiza y entre los elementos que contribuyeron a su educación, destacaba la carrera de piano.
Dejó el piano, al menos con la dedicación requerida, al casarse con el hijo de un banquero venezolano, más interesado por el deporte, por el golf en concreto, que por cualquier otra actividad, aunque el padre estuvo pendiente de que no abandonara su obligaciones conyugales.
A Claudia Krume no le faltaban razones para considerarse una mujer trágica. Una mañana de esas azules que suele regalar el valle de Caracas a sus habitantes, le comunicaron que su esposo había sido trasladado de los campos de golf a una clínica. Cuando llegó, el hombre había fallecido. Murió el mismo día que cumplía cuarenta años.
Meses más tarde, Claudia Krume volvió al piano y en esas prácticas descubrió al maestro polaco en un concierto de las Variaciones de Goldberg en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela.
Cuando no hubo ya más lágrimas y volvió atrás en el recuerdo de lo que había sido su vida, sin que necesitara de ocupación alguna para sacarla adelante, decidió ingresar en el difícil universo de los concertistas de piano. Lo del maestro polaco era la preparación para dar el salto a la Juilliard School of Music, dirigida a la sazón por una compañera de estudios en Zúrich.
Y ese era el papel que correspondía al maestro polaco, prepararla para cuando llegara el momento. En Claudia Krume encontró la alumna en quien podía vaciar todo el saber acumulado sobre teoría y práctica del piano.
A ella, en todo caso, le pareció curioso el hecho de que hubiera en Caracas otro Steinway & Sons con las mismas características de encargo en Hamburgo que el de ella.
Y para esa comprobación se presentó una tarde con el maestro polaco en la sala de espera del colegio donde estaba colocado el Steinway.
Claudia Krume vestía con una elegancia discreta. No era una mujer hermosa capaz de desatar pasiones a primera vista. Tenía, eso sí, lo que entonces se llamaba personalidad. ¿Por qué se ha arrinconado una palabra tan expresiva?
Bueno, las palabras van y vienen.
Tocó algo complicado, para lucirse evidentemente, mientras el maestro pidió que le buscaran un vaso de agua, “aunque mejor, dijo, voy al bebedero de los muchachos”.
Nos quedamos solos, Claudia Krume y yo.
—¿Te gusta esta pieza?, dijo, por dos veces dirigiendo la vista donde yo estaba, es decir, a su lado.
—Espero que ser dueños de los dos únicos pianos Steinway & Sons (Luis XV Grand) que hay en la ciudad nos relacione de alguna manera.
No supe qué responder. Pero lo cierto es que cuando nos despedimos, una vez que el maestro hubo calmado la sed que le producía el enfisema y después de charlar sobre unas cosas y otras, que si cuántos alumnos tenía el colegio, que cuál era mi papel allí y que dónde había estudiado y que, si me gustaba enseñar, Claudia Krume me atrajo hacia sí de una manera un poco más sostenida que la que se estila para un simple saludo de despedida.
Esta gente de la clase alta procede con menos inhibiciones que uno, pensé. Y, por tanto, es mucho más espontánea.
Eso fue a comienzos de julio. Las vacaciones las pasé ese año en Jamaica con la idea de mejorar el inglés. El maestro polaco siguió dando sus clases. El país se fue normalizando, se aflojaron los controles impuestos por la dictadura y aquellos a quienes les disgustaba la marcha que estaba tomando con el resurgimiento de los partidos políticos, avisaron que la libertad no podía confundirse con libertinaje. En este aspecto, les quedaba mucho por ver. Pero no se daba un paso sin decir que era por el bien del pueblo. Todo había adquirido de pronto un sabor popular…
La relación pedagógica de Claudia Krume con el maestro polaco hizo de ella, más allá de la pérdida del marido muerto, un ser con una razón en la vida.
Antes de viajar a Jamaica, evité visitar a Claudia Krume como ella pretendía, con el cuento de su Steinway, pero hablamos por teléfono tres o cuatro veces, siempre por iniciativa de ella.
Jamaica era todavía una isla británica que soñaba con la independencia a golpe de calipso. La Bristish West Indies, con policías en pantalones cortos, sin otro arma que un silbato. Decían que era un silbato electrónico y cuando lo soplaban, aparecían inmediatamente los que sí portaban armas. Lo comprobé en algún momento cuando los llamados rastafarians trataron de montar una manifestación en Kingston.
Pero yo no llegué a Kingston, la capital de la isla, sino a Mandeville, a la Mount Saint Joseph Academy.
Jugando un día al tenis con otro de los instructores, un graduado de Oxford que pretendía ser algún día un novelista famoso, cosa que logró, se acercó a la pista Sister Pauline —a la que llamábamos el alma bella, en compensación de lo que el hábito no nos permitía ver— para urgirme que me llamaban por teléfono. Era la primera vez que eso ocurría en dos meses y pregunté a la Sister si estaba segura que la cosa era conmigo.
—¡Segura!
Caminamos juntos hasta la recepción donde estaba el único teléfono a disposición del público y ella on duty, o de guardia.
—Supongo que sabes quién te habla, dijo la voz al otro lado de la línea.
—Claro, tu voz como la música que tocas es inconfundible, dije.
—Pues, quiero anunciarte, por aquello de que la alegría es comunicable, que aprobé el examen para ingresar en la Juilliard School of Music de Nueva York… y esa es la razón de esta llamada.
—Pues… ¡Felicitaciones!
Y entonces fui yo quien comenzó a alargar la llamada.
—¿Te has acordado de mí?
—Sí…Sueño contigo con frecuencia, dijo Claudia Krume.
—Y tú, ¿has soñado conmigo alguna vez?
—Alguna vez, mentí.
—No te creo, dijo ella.
Tenía razón en no creerme, ¿para qué iba a soñar con ella, si tenía a mano otras con las que no necesitaba soñar?
Pero fuera por la razón que fuera, esa noche Claudia Krume estuvo en mis sueños; intrigado por la forma en que había conseguido mi teléfono, ya que solamente lo conocía uno de los compañeros.
A lo mejor el maestro polaco puso en contacto a Claudia Krume con mi amigo. ¿Quién sabe?
Pregunté, en todo caso, por el maestro polaco.
No fue muy explícita sobre el tema. Lo que quería, en realidad, era que tomara nota de la que iba a ser su nueva residencia en Nueva York, en el East River. Si algún día viajas, mi casa está a la orden.
—Gracias, dije.
Como artista, Claudia Krume era una deliciosa obsesiva y por tanto, si se le metía algo en la cabeza no iba a cejar hasta que lo lograra. El objeto de su obsesión, por las razones que fueran, era yo en ese momento. Lo que quería decir que su ausencia iba a ser a mi regreso a Caracas, hasta cierto punto, un alivio. Tenía la impresión de que esta mujer tenía toda la pinta de ser un volcán en erupción en la cama, pero yo había firmado conmigo una especie de contrato de no liarme con mujeres de más edad que la mía. Claudia Krume, antes de que comenzara a ser para mí Claudia a secas, me llevaba en aquel momento siete años.
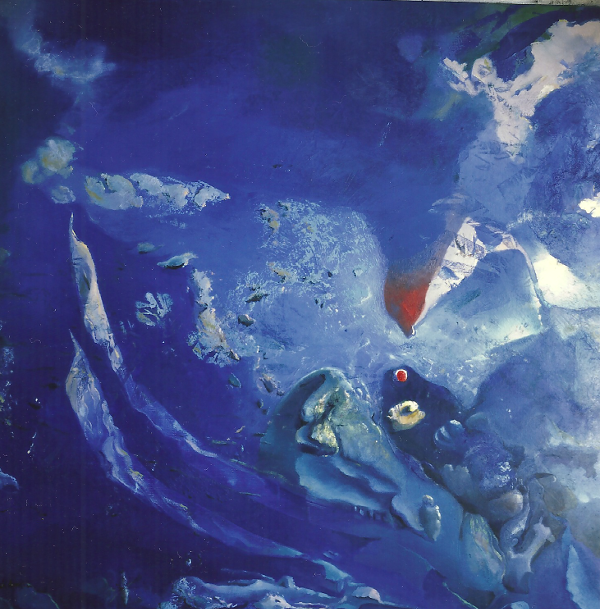
* * *
Un día bochornoso de verano Vasili Chuniak se apagó, dejó de respirar. Chuniak es un personaje del novelista Grossman y esa podía ser la manera abreviada de reseñar la muerte del maestro polaco a consecuencias del enfisema que lo asfixió. Para 1965, el mundo seguía su curso y este sol cervantino sobre Caracas que alegra a unos, debería entristecer a otros porque, de acuerdo a lo que dice Döblin en Berlin Alexanderplatz, vivir en un planeta que es trescientas mil veces más pequeño que el sol reduce al ser humano prácticamente a cero, a nada, y en consecuencia, la alegría es una ridiculez.
Y parodiando lo que narra Döblin en su novela (aunque esta vez no se trate de una ficción), yo mismo me atrevería a decir: “A comienzos de mayo de 1965, una concertista de piano identificada en el programa como Karla Krume, desciende de un tren procedente de Suiza y es trasladada, después de haberle hecho entrega de un ramo de flores, a un hotel en la ciudad de Friburgo de Brisgovia donde tocará el Segundo Concierto de Rachmaninov”.
Ahora soy yo quien resido en Alemania sin que la concertista, a quien creo conocer y ¡mucho! por el verdadero nombre de Claudia, tenga conocimiento de los pasos que yo he venido dando después de aquel tormentoso encuentro en Nueva York.
—¿Tormentoso, por qué? Diría ella, a las primeras de cambio, cuando me invitó a subir a su habitación al día siguiente del concierto en Friburgo.
—Hay piezas que uno no las puede tocar si no piensa en alguien, en alguien que ha representado un papel en tu vida, de modo que cuando toqué la segunda de las Invenciones de Bach como bis, fue por el recuerdo de aquel Steinway de la sala de espera del colegio donde entonces trabajabas en Caracas, ignorando que estuvieras entre los asistentes de la sala.
Pero, lo de Nueva York, era una espina clavada en la piel de ambos.
Fui a Nueva York para una búsqueda complementaria de unos datos en la biblioteca pública de la ciudad para una novela histórica que traía entre manos que fue publicada hace dos años. Esa fue la razón o la disculpa ¿quién sabe? Y, naturalmente, acepté la invitación para pasar esa semana (en principio) en tu domicilio, incluido el dormitorio. Una semana que se convirtió en seis meses. Seis meses de amores agotadores hasta que me negué a que esa relación se formalizara con papeles y demás ritos que me convertirían en el esposo de una concertista. Ni puedo ni voy a ser la sombra de una concertista que está escalando posiciones hacia la cumbre de manera indetenible. ¿Qué pinto yo a tu lado? Eso fue lo que dije y lo repito en vista de los resultados.
—Lo que no entiendo entonces es para qué has venido, alegaste tú, en defensa de tus posiciones.
—Vine porque me insististe en que lo hiciera, para pasar una temporada a tu lado, pero no para casarme contigo.
—Durante toda mi vida —dice ahora la Claudia de entonces, la Karla de ahora— fui un ser guiado. Nunca pude discutir con nadie, nunca pude oponerme a nada. Tú fuiste la única persona con quien me fue permitido mantener desacuerdos. Que me rechazaras me excitó de tal manera que los días que siguieron hasta tu marcha, fueron días en los que me entregué a una pasión desenfrenada, desde la noche hasta la mañana, sin descanso casi. La idea era sacarte de la cabeza eso que alegabas, de que mi talento te estaba hundiendo cada vez más. Hasta que te fuiste. Fue la segunda muerte de un hombre a mi lado.
Mientras así hablábamos en este cuarto de hotel en la ciudad de Friburgo, sin otro ruido fuera que la monotonía del agua corriendo por los pequeños arroyos que discurren desde tiempo inmemorial por todo el casco antiguo de la ciudad, ya la Claudia de antes, la Karla de ahora, se había acercado a mí y se había quitado la blusa después de haber dejado caer la falda al piso. Acto seguido, sin que yo hubiera hecho cualquier intento de acercamiento, comenzó a soltarme el cinturón. Abrazados el uno al otro, comenzaron a escasear las palabras. La resistencia de la que venía armado para evitar lo que comenzaba a pasar, acaba de desmoronarse. Lo de aprovechar la ocasión para justificar el desencanto de aquella despedida en Nueva York, y no lo que comenzaba a suceder, debía haberlo impedido la presencia de otra persona que, a diez minutos de Friburgo, se ocupaba a esa hora de las labores del hogar, en espera de que su esposo terminara con sus clases en el postgrado de la Universidad. Respondía al nombre, no fingido, de Karla, por cierto. Y era mi esposa.
—Y ¿tú, por qué te cambiaste el nombre?
—Siempre me gustó el nombre de Karla, pero la cosa viene del representante artístico o apoderado, que dicen. Un asunto más bien comercial.
Después volvimos a recorrer por la larga vereda de nuestros cuerpos la ruta marcada durante tantas noches de aquella gloriosa etapa para ella y asfixiante para mí, durante aquel semestre en Nueva York.
Hubo aprendizajes de ella de los que yo no tenía idea en el encuentro de ahora. Cambios, innovaciones.
Lo notó.
—Son tácticas japonesas, dijo.
Cuando nuestros cuerpos se desabrocharon, agotada la razón del ingreso de uno en el otro, yo que andaba en el mundo de las palabras con el mismo afán que la concertista se movía por el de las notas musicales, me sentí de pronto arropado contra cualquier culpabilidad, por aquello que ya había dicho Garcilaso de la Vega: la lengua va por donde el dolor la guía. Igual ocurre con la música.
* * *
Pero ahora ya no estamos en 1965, estamos en 2016. No he vuelto a saber nada de la vida de la Claudia de antes cambiado por el de Karla, concertista. Aunque tengo la impresión de que pronto va a reproducirse en Caracas, donde estoy de paso, un nuevo episodio en el que alguien se encuentre con un pianoforte rodando calle abajo. Y es probable también que a ese otro alguien, como me aconteció a mí, le sirva de referencia de vida uno de esos Steinway & Sons, (Luis XV Grand), abandonado por algún ministro a la caída del régimen actual, definido como un militarismo de izquierda.
La única diferencia es que, cincuenta años atrás, la otra dictadura, también militarista, era de derechas.
Atanasio Alegre nació en España y vivió por muchos años en Venezuela donde se desempeñó como docente de la Universidad Central de Venezuela. Entre su extensa obra ensayística y novelística se encuentran: Los territorios filosóficos de Borges (2002), El club de la caoba (2004), Flores de trapo (2005), Falsas claridades (2007), El crepúsculo del hebraísta (2008) y Caracas Irredenta (2016). Es Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua. Reside en Madrid.

