Gustavo Arango
De todos los llegados a Santa María con la expedición de Pedrarias, el más observador y curioso era el escribano Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. De familia de hidalgos, había crecido en la Corte, y a los doce años fue paje del Duque de Villahermosa. Poco después, fue mozo de cámara del malogrado príncipe don Juan. Oviedo había conocido de cerca las grandes personalidades de su tiempo —los reyes católicos Fernando e Isabel, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, el almirante de la Mar Océano don Cristóbal Colón, el capitán Fernando de Magallanes, el infame César Borgia, y artistas como Leonardo Da Vinci y Andrea Mantegna—, era gran lector de Plinio, y había heredado de su padre la costumbre de escribir sobre lo que veía y sobre todas las historias de que tenía noticia.
Al llegar al Darién, Fernández de Oviedo tenía treinta y seis años. Ocupó un lugar de privilegio en la comitiva, cuando bajaron a tierra y se dispusieron a entrar en Santa María. Caminaba al lado del obispo Quevedo y del gobernador Pedrarias, en el momento en que saludaron a Balboa. Fernández de Oviedo tenía una memoria prodigiosa y tomaba notas mentales de todo lo que observaba. Balboa tenía las manos unidas al frente y alzaba el pecho altivo. La pluma roja en su celada se movía con el viento. Delante de Balboa, como un misterioso séquito personal, había un par de indios: una joven y un chiquillo. Los ojos de la mujer producían un efecto tranquilizador. Tendría unos quince años, su gesto era imperturbable y su cuerpo era menudo y bien formado. Posaba la mano con suavidad en el hombro del chiquillo, en quien el negro de los ojos era lo que destellaba.
Oviedo no pudo despegar los ojos de aquella oscuridad. Recordó una misa remota de Jueves Santo en Madrid, cuando sintió un llamado y se volvió a encontrar los ojos fijos de una niña. Al principio la situación le pareció curiosa. Bajo la vibrante luz de los candelabros, todos en la iglesia —excepto él y la niña— miraban hacia el altar. El joven Oviedo se sintió perturbado por esa mirada que parecía verlo hasta lo profundo de su alma. Quiso restarle importancia al incidente, miró al altar y dejó pasar un par de frases del oficiante, pero al final cedió al apremio y volvió a mirar. Comprobó que seguía mirándolo. Decidió derrotarla en una competencia de miradas. Pero a los pocos instantes lloriqueaba suplicante, tratando de vencer la tentación de salir despavorido. Al final, sus ojos escaparon con dignidad hacia el altar. Oviedo le pidió a Dios serenidad, y sintió que el asunto podía reducirse a una anécdota curiosa de la que más tarde reiría. Entonces volvió a mirar. Los ojos de la niña no dejaban de mirarlo.
Muchos años después, al desembarcar en el Darién, Oviedo recordó aquel episodio pero volvió a olvidarlo de inmediato. Había demasiadas novedades que pedían ser observadas. Esperó su turno para saludar. Le sonrió a Balboa y a la india, cuyo nombre era Anayansi. Oviedo dijo su nombre y su cargo. Luego miró al chiquillo, acarició juguetón las crines oscuras, levantó la mirada a aquella selva y exclamó satisfecho:
—Tierra Firme.
Oviedo se olvidó de aquel momento. Lo mantuvo ocupado su interés en no perderse pormenores del encuentro de Pedrarias y su flota con Balboa y los colonos. Recordaba vagamente al chiquillo cuando lo vio al día siguiente, parado junto a la puerta de su cuarto, en la casa que Balboa les cedió a los oficiales. Oviedo llevaba un largo rato absorto en la escritura. Consignaba presuroso los detalles del viaje por la costa de Nueva Andalucía. Narraba, con la intención de pulir luego, la entrada que hicieron en Santa Marta. Describía, batallando para no caer en el hechizo, la belleza subyugante de la princesa india que tomaron cautiva en las sierras del Norte. Consignaba hasta el más mínimo detalle de lo ocurrido desde que desembarcaron en el golfo de agua dulce y entraron triunfales a Santa María. A pesar de ser sensible a aquellas cosas, tardó en sentirse mirado. El niño no quiso interrumpirlo. Observaba con fijeza y en silencio al laborioso escribano. El hombre levantó por fin la vista y se encontró con esos ojos abismales. Recordó vagamente haberlo visto cuando desembarcaron.
—Ven acá —le dijo.
El chico se acercó. Llevaba las manos al frente formando una bandeja y, en ellas, un papel doblado. Oviedo tomó el papel y, antes de desdoblarlo, preguntó:
—¿Cómo te llamas?
—Tierrafirme —dijo el chico.
Oviedo no entendió, ni recordó. Levantó los hombros despreocupado, abrió el papel y leyó: “Enseñadme”. Aceptó aquel mandato sin pensarlo demasiado.
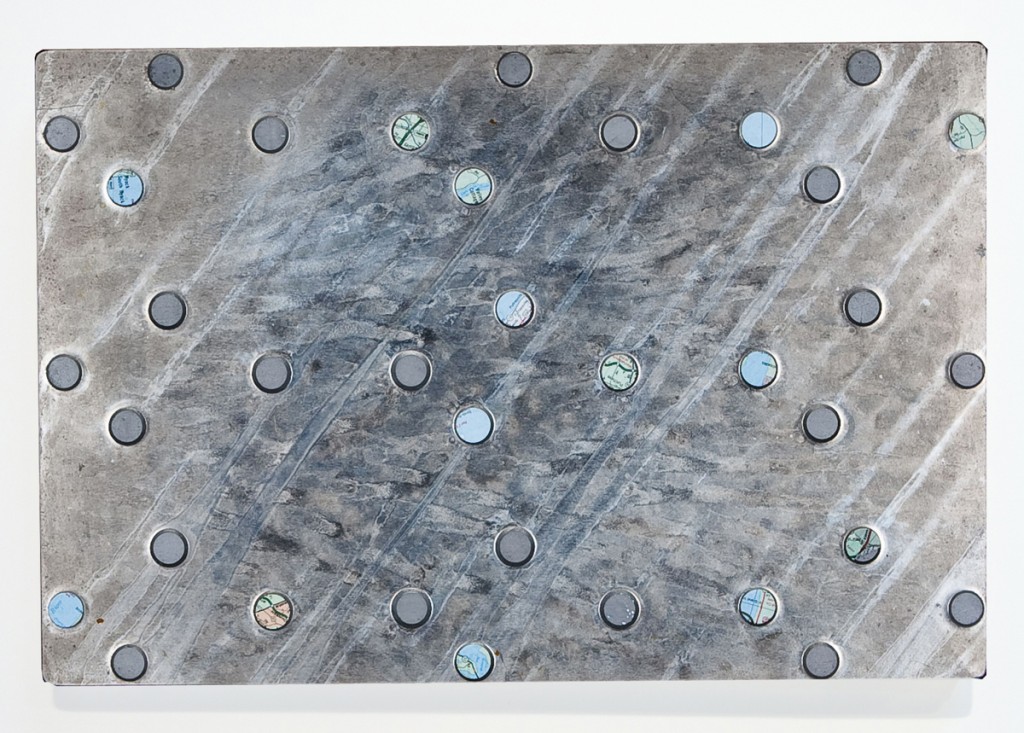
Desde entonces se hicieron inseparables. Oviedo ocupaba sus días dedicado a sus tareas de escribano, atendía las necesidades de Pedrarias y otros oficiales, y cumplía con sus deberes en la veeduría de las fundiciones y de las minas. En las noches procuraba adelantar un exhaustivo registro de animales y plantas, de aconteceres y costumbres, de geografía y minerales. Se propuso atrapar con palabras aquel mundo extraordinario. Cuando sentía insuficientes las palabras, completaba sus apuntes con dibujos. A medida que instauraba sus rutinas, Oviedo fue asignándole tareas al muchacho. Le indicó la manera de clasificar los escritos. Le enseñó a escoger plumas y a preparar la tinta. El chico llegaría a mejorar, con insectos y hierbas, la noche líquida con que Oviedo escribiría millones de palabras. Tierrafirme también asumió la tarea de tenerlo iluminado, y Oviedo llegó a preferir las ristras de cocuyos, con su luz de ultratumba, a las mechas que llenaban de humo la habitación. Como el chico era bilingüe, también era el primero al que Oviedo recurría como lengua, para entablar conversaciones, para conocer los nombres de las cosas o para pedir explicaciones. Tierrafirme llegaría a ser una presencia tan cercana, que el Cronista de las Indias se olvidó de su existencia.
Llegados los viajeros a Santa María, pasados los protocolos y las euforias que inspira lo nunca visto, el conocerse y el reconocerse de los viejos y los nuevos habitantes Castilla del Oro, una languidez extraña se arrastró como una nube y se apoderó de todos. Tardarían en notar que había un peligro en esa pesadez que atribuyeron al cansancio del viaje. Después de estudiar las hamacas con detalle, y de preguntarse cómo era posible que Europa no hubiera concebido algo tan simple y tan práctico, Oviedo escribió en su cartapacio: “Las camas en que duermen se llaman hamacas, que son unas mantas de algodón muy bien tejidas y de buenas y lindas telas, y delgadas algunas de ellas, de dos varas y de tres de luengo, y algo más angostas que luengas, y en los cabos están llenas de cordeles de cabuya y de henequén, y estos hilos son luengos, y vanse a juntar y concluir juntamente, y hácenles al cabo un trancahilo, como a una empulguera de una cuerda de ballesta, y así la guarnecen, y aquélla atan a un árbol, y la del otro al otro cabo, con cuerdas o sogas de algodón, que llaman hicos, y queda la cama en el aire, cuatro o cinco palmos levantada de la tierra, en manera de honda o columpio; y es muy buen dormir en tales, y son muy limpias; y como la tierra es templada, no hay necesidad de otra ropa ninguna encima”.
Oviedo fue zoólogo, botánico, geólogo y experto en minerales. Fue sociólogo, etnólogo, psicólogo, antropólogo, filósofo, teólogo e incluso autor de ficciones —pues entre sus papeles trajo los primeros capítulos de una novela de caballería que esperaba que le diera gloria. También fue politólogo, pues no dejó de registrar las intrigas y manejos de la colonia. Los apuntes que hizo en aquellos días le servirían años después para obtener la posición de Cronista Real de Indias, una tarea y un título que lo llenarían de orgullo y que ocuparían buena parte de su vida. Si aún persisten las noticias de esa villa cuya muerte comenzó con la llegada de Pedrarias, lo debemos al trabajo diligente de aquel devoto cronista.
Oviedo estuvo presente y dejó registro de la primera entrevista oficial de Pedrarias con Balboa. Tuvo acceso al reporte del esgrimidor con la historia de Santa María y el estado general de la provincia. Como buen observador, Oviedo notó la frustración de Pedrarias cuando llegó al Darién y supo que el Mar del Sur ya había sido descubierto por Balboa.

