Marithelma Costa
Ana, la guardiana de los museos
Este empleo constituye una solución temporal, un simple medio para alcanzar mis objetivos. Y aunque dar el alto a los viajeros y constatar que están en regla sus billetes del metro no se me da del todo mal, tengo el presentimiento de que pronto voy a sellar mi destino.
Nací y crecí en Saint Denis, justo detrás de la catedral donde están enterrados los reyes. Cuando tenía nueve años mi padre se escapó con una empleada de correos, por lo que me tocó ayudar a mi madre a criar a mis tres hermanitas. No, no me quejo de haber vivido una niñez llena de estrecheces, pues nuestra difícil situación pronto me hizo conocer el verdadero perfil de la vida.
Pasé los años escolares sin apenas pisar las aulas ni abrir los libros. Me atraían muchísimo más la vida en los mercados, las riñas callejeras y el comercio con sustancias ilícitas. De pura casualidad logré entrar en la universidad, donde cambió el rumbo mi vida. Con la ayuda de una profesora que apostó por mi talento, tomé en serio los estudios y comencé a frecuentar las bibliotecas, las salas de concierto y los museos. En estos últimos descubrí mi verdadera pasión, una pasión que me ha de llevar lejos.
Por sugerencia de mi profe, visité el Museo Gustav Moreau —ubicado en las faldas de Montmartre— que, durante más de veinte años, fue la residencia del pintor y su consorte. Como a pesar de mis difíciles comienzos siempre he sido meticulosa y detallista, durante la primera visita me concentré en las recámaras privadas de la planta baja. Recuerdo que quedé fascinada con su mesa de trabajo, pasé horas en el saloncito de su esposa, y hasta logré escabullirme del guardián, y entrar en lo que había sido la cocina del inmueble.
Solo cuando me hube familiarizado con cada uno de los objetos de esta parte del edificio, subí a los pisos donde se exponen las obras del artista. Si en un primer momento los efectos personales del pintor me habían conmovido, sus lienzos despertaron en mí unas sensaciones difíciles de describir, unas emociones que incidían en mis más íntimos recuerdos.
A partir de entonces comencé a acudir a diario a la casa-museo para estudiarme los oleos y las acuarelas que allí se exhiben. Hacia el décimo día, cuando ya me sentía relativamente cómoda con las técnicas pictóricas del decadentismo, me metí en la biblioteca de Santa Genoveva, donde leí cuanto libro pude hallar sobre Moreau, la pintura decimonónica y los simbolistas. Fueron meses de intenso gozo. Me levantaba temprano, me iba a la biblioteca y desaparecían el frío de París, la violencia del banlieu y las necesidades de mi familia. Aquellas damas angelicales y perfectos efebos eran capaces de transportarme a la venerable ciudad del fin de siglo.
Una mañana decidí buscar la tumba del artista en el Panthéon. Nunca encontré su mausoleo, pero bajo la inmensa cúpula de Luis XV tuve una revelación. Se iniciaba la primavera y la poca luz que se filtraba por la linterna, reverberaba. Recuerdo que me había detenido a observar el péndulo que acababan de instalar en el centro de la cúpula, cuando me di cuenta de que con un pequeño esfuerzo, también yo podía vivir como los inmortales.
Gracias a varias compañeras que me prestaron sus apuntes, aprobé los exámenes; y una vez se hicieron públicos los resultados, solicité un puesto de vigilante en los Museos Nacionales del Ministerio de Cultura. Rellené media docena de formularios, realicé un sinnúmero de pruebas y tras las entrevistas de rigor, tuve la suerte de que me asignaran al Louvre.
Nunca he vuelto a sentirme tan feliz como en aquellos días. Cada mañana la encargada del personal me daba una charla sobre la historia e importancia de las obras que tenía a mi cargo. Empecé en el extremo oeste de la Grande Galerie, donde se exhiben las obras de gran formato de los barrocos italianos. Como mi curiosidad no mermaba con la rutina, aprovechaba la hora de almuerzo para estudiarme los gestos de las vírgenes, las posturas de los mártires, en fin, las sutilezas del claroscuro. Después de descifrar a lo largo de varias semanas los elementos decorativos de las cuatro estaciones de Archimboldo, me transfirieron a las salas de pintura francesa del siglo XIX y de allí, a las de las esculturas griegas y los sarcófagos etruscos. Lentamente fui aprendiendo el oficio. Qué hacer cuando los turistas piden frenéticos —y en una lengua incomprensible— instrucciones para llegar a los aseos. Cómo evitar que los niños manoseen las obras de arte cuando se da vuelta su guía, a quién llamar cuando los jóvenes se empeñan en marcar con grafiti las bases de las esculturas.
A lo largo de diez años fui recorriendo todas las salas del Louvre. Le velé el sueño a los esclavos de Miguel Ángel. Sentí las ráfagas de viento que azotan a los náufragos en la balsa de la fragata Medusa. Quedé cegada con los fogonazos que torturan a la pobre Gioconda, y durante varias semanas intenté reproducir la sensual postura de la Venus de Milo.
Una noche de otoño, cuando volvía a casa después de trabajar dos turnos seguidos, sucedió algo que me hizo abandonar mi cómodo puesto de funcionaria del museo. Había cogido el tren en Saint Michel, me había sentado en un extremo del vagón y estaba estudiando la fisonomía de los viajeros. Desde los primeros días en la Grande Galerie, me acostumbré a buscar en los rasgos de los visitantes algún elemento que me permitiera relacionarlos con los cuadros que tenía a mi cargo. Podía tratarse de la mandíbula borbónica de un parisino, los ojos transparentes y boticelianos de una profesora de instituto o el cuerpo de enano y velazqueño de algún turista norteuropeo.
Acababa de descubrir frente a mí a una pareja de italianos que mostraba el aire inconfundible de una tabla sienesa del renacimiento, cuando se abrió la puerta y entró ella. La electricidad que generó su aparición hizo que me castañearan los dientes. Miré a mi alrededor y me percaté asombrada que nadie se había dado cuenta de su irrupción en nuestro vagón de metro. A pesar de la insensibilidad general, la nueva pasajera refulgía. Llevaba una larga túnica blanca que recogió delicadamente antes de sentarse muy erguida, en uno de los traspuntines. Aunque apenas levantaba la vista del suelo, tenía la misma mirada ausente y gesto admonitorio que luce en el museo. Se trataba de la Salomé de Gustav Moreau. La que señala la cabeza del Bautista mientras musita una ristra de palabras que solo ella y su víctima comprenden. Estaba absorta frente a su piel de nácar y sus largos rizos, cuando me percaté de que la acompañaba uno de los adolescentes pintados por Odilon Redon que se expone en las salas de pequeño formato del Museo d’Orsay. Aquello era inconcebible. Ambos se las habían arreglado para escaparse de sus respectivos lienzos y estaban dando un paseo nocturno entre la gente. Pensé seguirlos para averiguar hacia dónde se dirigían. Pero como al día siguiente me tocaba trabajar de nuevo catorce horas —una compañera acababa de llegar del Sudán con cólera y estaba hospitalizada—, me bajé en la Gare du Nord y tomé el tren de cercanías que me llevó a casa.
Una semana más tarde, mientras aprovechaba la tarde para ir al dentista, hallé en los banquitos de la estación de Alma Marceau a los jugadores de naipes de Cezanne que solían adornar los billetes de 50 francos. Los tahúres se veían contentísimos. Tenían media botella de vino tinto en el suelo y comentaban, en su cerrado acento de Picardía, las fachas con que se paseaban los parisinos. Como aquel día el Museo d’Orsay estaba abierto, no me podía explicar cómo se las habían arreglado para escaparse de su cuadro e instalarse en la estación como cualquier hijo de vecino.
La situación comenzó a pasarse de castaño oscuro. Una tarde en plena hora punta pesqué a la virgen de Van Eyck comiéndose un croissant en la estación de République junto al canciller Rolin de Borgoña. Otra vez me pareció ver a los pescadores de Puvis de Chavannes haciendo fila para comprarse un Toblerone en una maquinita de Châtelet. Pero lo que colmó el vaso fueron las tahitianas de Gaugin. Una mañana de invierno tres de ellas, con faldas estampadas al batik y escandalosamente topless, se sentaron a mi lado en el andén de la Rue Cadet y se pusieron a hacer ganchillo.
No necesité mucho tiempo para tomar la decisión. Presenté mi renuncia en el Louvre y solicité un puesto en la Compagnie Nationale des Chemins de Fer, el cual me concedieron a los dieciocho meses. Como nunca me ha gustado estar con los brazos cruzados, en ese paréntesis ayudé a la inquilina de mi tía, quien estaba montando un negocio de alquiler de perros. Aunque la burocracia para sacar los permisos me exasperaba, recuerdo esa época con especial cariño. El entusiasmo de Josephine resultaba contagioso y entrenar a los perritos me divertía. Desgraciadamente tuve que dejar tanto a Josephine como a sus perritos, porque me llamaron para empezar a trabajar en el metro.
Desde entonces me dedico a controlar los billetes de los viajeros. Llevo ocho meses en el cuerpo y aunque he trabajado en varias estaciones, aún no han caído ni las odaliscas de Delacroix ni las jóvenes de Ingres. A pesar del exiguo éxito que he tenido, algo me dice que en estos días sorprenderé sin billete a una campesina de Van Gogh paseando con un mercader de Durero. Y no tendrán escapatoria. Los escoltaré al cuartito que nos sirve para fichar a los polizones y allí me tendrán que confesar por dónde han salido de sus respectivos cuadros y cuál es el método más seguro para instalarme en ellos.
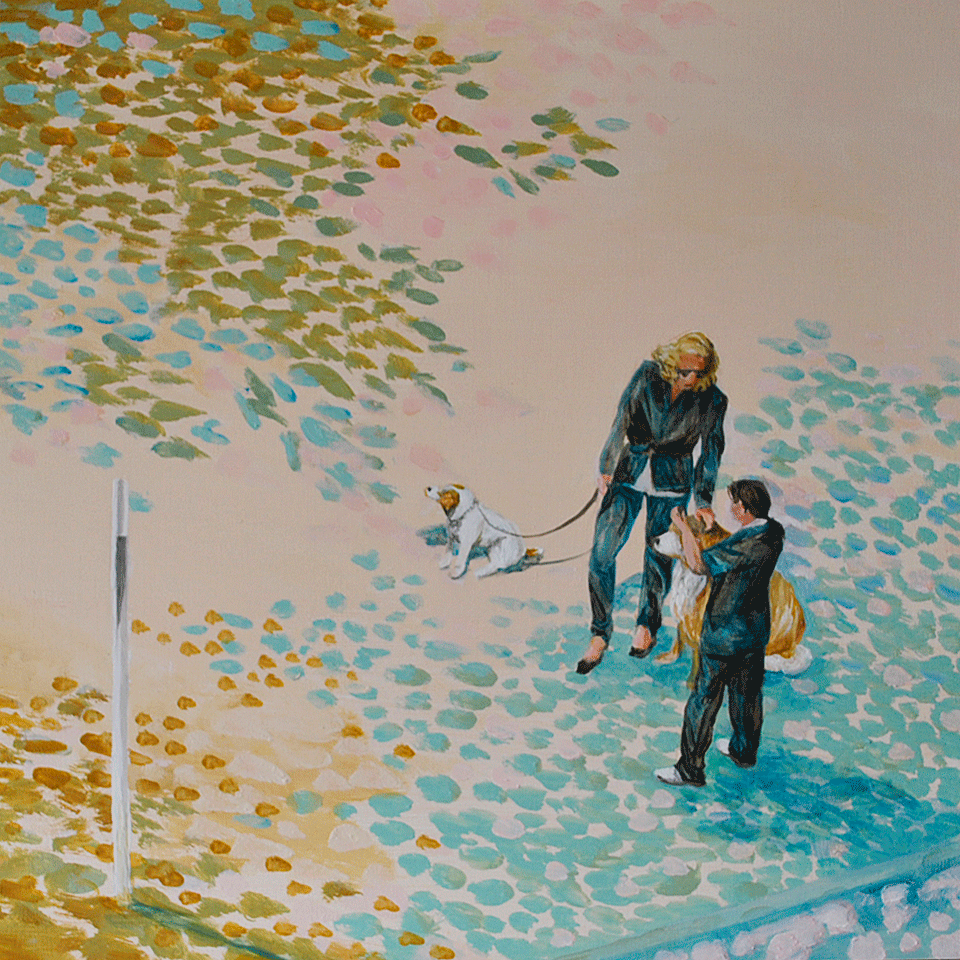
Josephine y los perritos
Llegué a la ciudad en julio de 1986, justo el día de mi cumpleaños. Dejé familia y amigos en mi Martinica natal, y me vine decidida a labrarme un futuro. Como ve, no me puedo quejar, he tenido bastante suerte. Este negocito aún no ha agotado su potencial ya que, a pesar de lo que se diga por ahí, París sigue siendo una mina.
En aquella época intentaba conseguir un diploma de español en la universidad; trabajaba en un bar del Barrio Latino preparando crêpes y vivía en una buhardilla del distrito 9. En la ciudad no resultaba nada fácil orientarse. Aún no existía el sistema de distribución de mapas que tanto éxito ha tenido gracias a los burós de cambio, y los turistas siempre andaban extraviados. Que si “¿cómo llego a Louvre?” “¿Cuál de esos dos es el Jeu de Pomme?”. Y “¿al Museo del Louvre, por dónde se coge?”. Panameños, japoneses, cubanos, estadounidenses, dominicanos, hondureños, chilenos, chinos; todos compartían la misma cara de desolación y pena. Los pies llenos de ampollas, la ropa empapada por el sudor o la lluvia. Querían enterarse por cuál calle debían girar para encontrar pronto su hotel, o si ese era el atajo para llegar a los Campos Elíseos. Además, en los ojos de cada uno de ellos se transparentaba un único —e inconfesable— deseo. Italianos, vietnamitas, españoles, venezolanos, boricuas, rusos: todos anhelaban abandonar su dudosa condición de parisinos de corazón para convertirse en hijos legítimos de la Ciudad de las Luces.
Una tarde otoñal, tras salir del Jardin des Plantes, frustrada por los suspensos recibidos en el primer trimestre, me percaté de que existía una manera de resolver las necesidades de la mayoría de los viajeros y encima hacerme de un dinerito. Fue una verdadera revelación. Estaba en el Quai de la Tournelle observando a una pareja de ingleses que se sacaba una foto frente a la fachada sur de Nôtre Dame, cuando se me abrió el cielo: yo podía transformar aquellas aves de paso en parisinos por un día.
Esa misma noche hablé con Ana, quien acababa de renunciar a su puesto de guardiana de las salas del Louvre y cuya madre era la dueña de mi buhardilla. La idea la entusiasmó. Nos dedicamos todo el invierno a recorrer los bancos, solicitar los préstamos y los permisos. Hacia mayo todo iba a pedir de boca, y para el día de la Bastilla abrimos el primer servicio oficial de alquiler de perros-guía. Comenzamos con un lebrel, una pareja de foxterriers y tres poodles. Tuvimos la suerte de encontrarlos en la perrera municipal donde, según las malas lenguas, estaban a punto de convertirlos en detergente. Allí mismo Ana consiguió correas y arneses para cada uno, y durante las primeras semanas de junio les enseñó el difícil arte de pasear a los turistas.
No puedo negar que nuestra empresa tuvo un inicio más bien casero. Los terriers dormían en mi buhardilla, y el lebrel y los poodles en el piso de la mamá de Anita. Yo los alquilaba por las mañanas cerca del Arco de Triunfo, y los recogía pasadas las cinco detrás del Palais Royal, por las galerías que conducen a Montmartre. Teníamos las funciones bien distribuidas: ella se encargaba de las vacunas, la educación, la alimentación y la higiene; y yo, de entregarlos, recogerlos, cobrar y hacer relaciones públicas. Aquellos seis perritos iniciales se comportaron magníficamente. Llegaba el turista, me señalaba el itinerario que se proponía recorrer y rellenaba una hoja donde consignaba su lugar de origen, hábitos alimenticios y filosofía de vida. Entonces yo tabulaba la información, y tras hacer un breve análisis de su personalidad, escogía el animal que mejor se adecuara a ella. Después de informarle al perro cuál era el recorrido elegido, los veía partir juntos como si el recién estrenado amo y su mascota pasearan por París todos los días.
Nuestro éxito fue arrollador. La voz se regó entre las agencias de viajes y pronto tuvimos que expandirnos. Desgraciadamente a Ana la llamaron de la R.A.T.P. y se fue a trabajar en el metro. Al quedar sola, no me amilané, sino que contraté personal adicional y gracias a la ayuda de François, un hermano de Anita que trabajaba en el Hôtel de Ville, logramos convencer al ayuntamiento para que nos alquilara cuatro espacios comunales de gran afluencia de público. El primero está frente a la catedral de Nôtre Dame, el segundo al lado de la iglesia de la Magdalena, y los otros dos, en la Place Pigalle, y en el 26 del Boulevard Saint Germain, a dos pasos del Museo del Medioevo. Para cada uno de esos puntos un arquitecto de las islas —que acababa de perder el empleo— diseñó un quiosquito multiuso que recrea los detalles ornamentales de su entorno: gótico tardío para la Île-de-la-Cité, vernáculo parisién en la colina de Montmartre, neoclásico para la Magdalena y en los bulevares, estilo hausmaniano. A pesar de que se funden con los edificios que los rodean, no resulta nada difícil dar con ellos, pues todos llevan una banderita tricolor donde figura un galgo con la gorra de la revolución francesa. Si he de serle sincera, yo hubiera preferido que nos identificáramos con la flor de lis de la monarquía; pero María, la mamá de Ana, me convenció de que el símbolo republicano estaba más en consonancia con el espíritu democrático de la empresa.
Gracias a nuestros sagaces perritos, los visitantes de la Ciudad Luz hoy pueden pasearse por sus calles y plazas como si fueran parisinos de cuna. El cliente recoge a su acompañante en cualquiera de nuestras sedes y este lo lleva al circuito seleccionado. Disponemos del perro adecuado para los intereses y necesidades de cada viajero: rotweilers para los artistas incomprendidos, san bernardos para aquellos cuya vida cabe en una mochila, estilizados pointers para los que viajan con paraguas y cámara Rollei, y hasta pequeños sabuesos para los amantes de la gastronomía.
Como se explica en este folleto, ofrecemos cinco itinerarios básicos:
1. Paseo mañanero a lo largo del río con recogida frente a Nôtre Dame y despedida en Trocadéro. Este circuito le permite al excursionista disfrutar de los magníficos juegos de luces que se producen bajo los puentes del Sena, dar una vuelta en los bateaux mouches y coronar su recorrido en la Torre Eiffel o el Museo del Hombre. Se recomiendan los perritos de bolsillo —especialmente los pugs y los shih-tzus—, pues son sumamente pacientes y no sufren de vértigo.
2. Excursión vespertina por las Tullerías. El cliente recoge a su acompañante junto a la iglesia de la Magdalena y este lo lleva de inmediato a la Place Vendôme, donde suele rociar las fachadas de las joyerías con un chorrito de sus aguas menores. Tras ir juntos a que deposite las mayores en el Jardín de las Tullerías, el animal pasea al visitante por la calle Saint Honoré y le señala las boutiques con precios más convenientes. Si percibe el acre olor a indecisión que tanto atormenta a quienes eligen este circuito, nuestros animales están entrenados para ayudarlo en su selección de foulards de Hermès, perfumes de Chanel y modelitos de Sonia Rykiel. Se recomiendan los galgos y los afganos debido a su disposición a recibir halagos en varias lenguas.
3. Vuelta dominical: París en bicicleta. Este recorrido se ha convertido en uno de los favoritos de los jóvenes de corazón ya que, a pesar de su nombre, también puede hacerse en patines. Se inicia en la Sexta División del cementerio de Père Lachaise, justo en la vereda que lleva a la tumba de Jim Morrison. Tras entregar la contraseña que suministramos por internet, se recoge al acompañante, y este lleva al cliente a leer los numerosos grafitis que le han dejado a través de los años al polémico ícono de los 60. Aquí el viajero puede elegir una de dos opciones. Presentar sus respetos ante las tumbas de Edit Piaf, Oscar Wilde, Marcel Proust e Isadora Duncan o, después de intercambiar una nueva contraseña con nuestros empleados, sentarse junto al panteón de su ídolo particular, para fumarse unas hierbas que crecen en las laderas del Jardín Botánico claro está, con su perrito.
Una vez bien entonados, se sale por el portón más cercano al metro Père Lachaise, se va por la Avenida de la République hasta el Boulevard de Sebastopol, donde se gira hacia el Mercado de las Flores. Allí hay que procurar a Adolphe Martin, quien le proveerá una maceta para adornar su bici. Y ya convertido en un perfecto miembro de la comunidad alternativa, el perrito le señalará el camino a la plaza de Les Halles donde podrán bailar juntos break dance o practicar con los roller. Generalmente se utilizan labradoodles australianos, terriers y todo tipo de podencos. Es imprescindible llevar audífonos.
4. Itinerario nocturno: Pigalle, Sacre Coeur y escaleras del Montmartre. Aunque muchos alegan que París se ha convertido en una ciudad tranquila y apacible, este recorrido solo se puede hacer con bulldogs franceses, doberman alemanes y mastines belgas. Si el cliente hace su reserva con suficiente antelación, también se le puede conseguir un gran danés, pues algunos viajeros aseguran que es la única raza que no choca con el espíritu libertario del distrito.
5. Gran circuito: París a sus pies. Se inicia en el Boulevard Saint Germain, se pasa a las librerías de Saint Michel y hasta se puede hacer una pausa en el Café de Flore para sentarse junto a las mesas de los nuevos filósofos. Tras cruzar el río por el puente de la Concorde y compartir con su acompañante un macarron de pistacho de La Durée, se sigue al Boulevard des Italiens, y se vuelve al Hôtel de Ville por République y la plaza de Vosges. El recorrido toma cerca de nueve horas y hay que cambiar de perro al menos tres veces. Especialmente apto para los viajeros maduritos que se han propuesto explorar emociones fuertes.
Si le interesa algún paseo, solo tiene que decírmelo. Aunque mucha gente se queja de las filas que hay que hacer para recibir nuestros servicios, no nos vendría nada mal que nos recomendara en esa Guía de la Ciudad Luz que está preparando. Le sugiero a Marina, una pit bull que está con nosotros prácticamente desde los primeros días. Es un animal muy sensible y ha descubierto algunos de los rincones más sorprendentes de la urbe. Esta tarde se la puedo llevar yo misma a la Rue de la Ancienne Comédie, un par de manzanas antes de llegar a la créperie de los Delfines. Una vez se familiarice con su personalidad, Marina agarrará por la calle Saint Sulpice, girará en la fuente de los Cuatro Puntos Cardinales y le mostrará una ciudad que solo ella conoce.
Marithelma Costa, nace en San Juan de Puerto Rico y vive desde 1978 en Nueva York. Es autora de los poemarios De Al’vión (1987), De tierra y de agua (1988), Diario oiraiD (1997), y de la novela Era el fin del mundo (1999). Sus libros de entrevistas incluyen: Conversaciones con Clemente Soto Vélez (1990) y Enrique Laguerre. Una conversación (2000). Profesora del Graduate Center y Hunter College, CUNY.

