Nadine Lacayo Renner
El búho de Raquel
Llego al salón de belleza, el lunes, justo antes que Raquel, la dueña, lo cierre.
—Solo te lavaré y secaré el cabello— me dice.
—Necesito que también los pies que ya lloran de abandono —le pido.
—Vení mejor el viernes por favor, es que hoy no tengo tiempo —me contesta parca.
—¿Por qué? ¿Te sucedió algo?
—Nada grave, bueno sí, algo me ocupa, tengo que atender al búho —me dice preocupada.
—¿Qué búho, Raquel? —la interrogo curiosa.
—Te lo mostraré cuando termine, se metió ayer por mi ventana, goteando sangre y lo estoy curando…
Raquel termina de enfiestar mi cabello que ha quedado espléndido, sube las escaleras hacia el espacio privado de su casa, después de un momento baja con un búho acogido entre sus manos. Tiene un ala atravesada por esparadrapos, y sus ojos abiertos, enormes y fijos. Yo anarco las cejas y mientras me detalla su peripecia, pienso asombrada: “Vaya… qué lindos ojos, qué criatura más hermosa… ¡un búho en este barrio!”
El viernes llego de nuevo al salón, para evitar que mis pies continúen deshonrándome.
—¿Y el búho de anteojos que entró por tu ventana? —le pregunto a Raquel.
—Esta mañana lo solté. Era un mochuelo —me contesta.
—¿Y no es que estaba herido? —le sigo preguntando.
—Sí, lo curé, lo cuidé, lo saqué de la jaula y lo solté —me explica.
—¿Y qué sucedió con el animalito?
—Voló, se posó sobre un alambre de luz eléctrica, de aquella calle, ahí se quedó un rato, esperó la noche y desapareció —me cuenta.
Y yo le digo, convencida, que lo va a cazar otro animal, lastimar o matar.
—No lo sé —me dice compungida— aquí es la ciudad, Y en los campos ya casi no hay zorros, no quedan ni serpientes y desaparecieron los gatos de monte que se lo puedan comer. Son las pedradas y los plaguicidas lo que lo están matando y por eso se viene de allá para acá.
—¿Porque lo soltaste? —le pregunto derrotada. Con tristeza en su voz, mirándome a través del espejo, me contesta:
—La oscuridad sabrá protegerlo. Vi sus ojos, grandes, penetrantes, sus anillos amarillos y sus círculos negros, intensos y profundos. Me mostró su enigma y lo comprendí. Él es de las noches. Debía irse, no pertenece aquí, no me gustaba verlo en esa jaula apresado, le palpitaba el corazón ahí encerrado, y prefiero que muera en su libertad, aunque solo viva algunos días. Antes de soltarlo le pedí que se cuidara, que sobre todo evitara lo más peligroso, que es el contacto con los seres humanos.
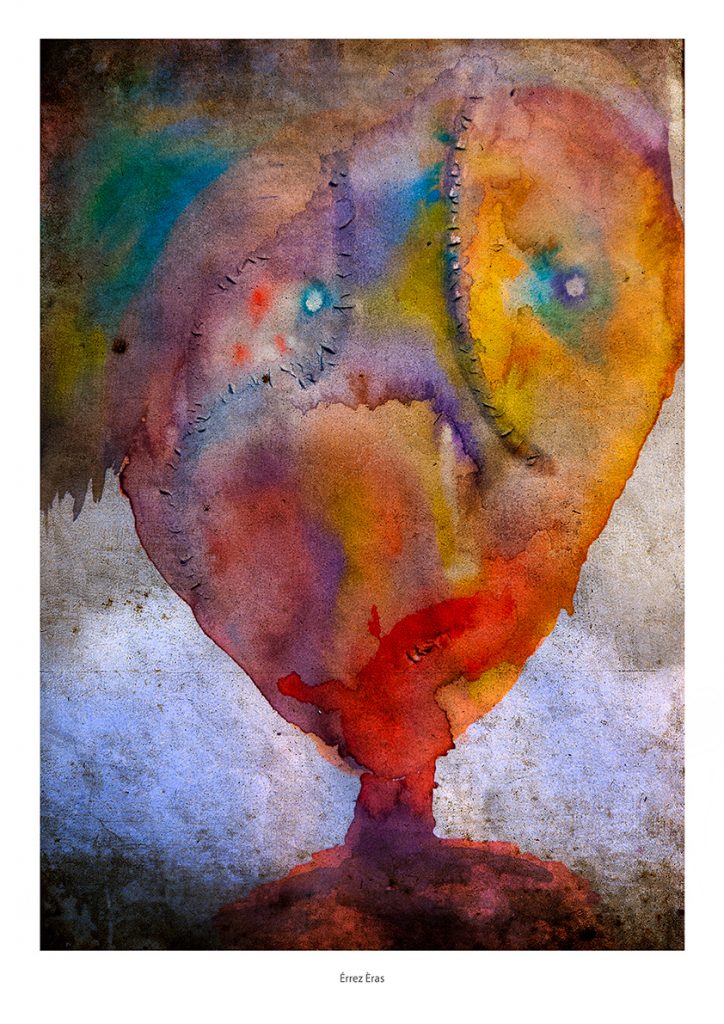
Dos datos
Luisa regresa el jueves de la reunión y lo primero que hace es buscarlo. Lo llama desde la sala y no responde, entra a la cocina y no está, abre su ropero y lo encuentra medio vacío. Se derrota cuando descubre sobre su cama la nota escrita en un papel adhesivo, lo toma, y vuelve a la cocina respirando como toro de lidia. Toma un vaso con agua, saca los cigarros y el móvil de su bolso y sale a la terraza. “¿Dónde se habrá metido este hombre?”, se pregunta y, luego respira hondo. Se acomoda en una silla jardinera y sigue respirando hondo. Toma un cigarro que observa. “Mi último cigarro”, piensa, pero no lo enciende. Entre el gris de la tarde que se apaga, lanza al aire cienes de improperios: “Inmaduro, loco, idiota, irresponsable, baboso, desconfiado, jamás se compuso”…
Toma el celular, lo llama: desconectado. Le escribe por el WhatsApp y no ve su icono. Cae en cuenta de que la ha bloqueado. En respuesta, ella lo bloquea en Facebook y en Messenger. Se arrepiente al instante de su impulso, era el único medio de mandarlo al diablo ipso facto. Se acuerda del correo electrónico, no será capaz de cambiar su dirección debido a su trabajo. Se conforma con escribirle por su Gmail, y para sí misma dice “imbécil” tres veces.
“No lo iré a buscar para disculparme de algo de lo que no soy culpable —piensa “ardida” y sigue— y menos a esa casa de su hermano que vive por la chingada, allí debe estar metido”. Se cruza de brazos con la nota sobre la mesa del jardín, la observa, no se aguanta más y la lee: “Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón (Jorge Luis Borges). Hacé lo que querrás con ese tal Roberto. Adiós. Juan”.
Esa noche no cena, enciende su laptop y le escribe enrollada sobre la cama. Termina la carta a medianoche, la adjunta al mensaje y la envía. Siente duda sobre si tendrá respuesta y, algo peor: inseguridad sobre si Juan la leerá, sabe que él está acostumbrado a “resúmenes ejecutivos” y a mensajes de tres líneas lo más. No se detendrá en examinarla completa, la carta la puede desdeñar, al considerarla innecesariamente extensa para su a-pre-ta-do ti-em-po.
Sigue elucubrando hasta la dos de la madrugada: “Lo conozco, así se comportaba antes, pero aparecerá. No abrirá la carta por orgullo, o para protegerse si cree que no le ofrezco explicaciones claras, o porque pensará que lo lastimo, o la leerá después de unos días que le pase la furia, y así, podrá contestarme con un cálculo hiriente, apoyándose en sus famosas citas de escritores o cantantes famosos, como acostumbraba antes, cuando peleábamos y él repartía la acidez de su genio con incisivas indirectas”.
Se acuerda de la vez que recibió una de esas frases cuando no se fue a vivir con él la primera vez: “La cobardía es un asunto de los hombres, no de los amantes (Silvio Rodríguez). Quitáte ese miedo que ya estas grande y no te queda bien. Adiós. Juan”.
A ella, en cambio, acostumbrada a escribir sus largos informes de trabajo, le resulta difícil resumir sus explicaciones, aunque sabe que tarde o temprano la leerá. Juan la condenó sin defensa y no lo merece, más cuando las últimas preguntas de su breve e-mail recibido esa misma mañana y leído aprisa en su Tablet en plena reunión, terminan rematando sus injustas imputaciones. Pero más que denunciar sus acusaciones, Luisa le explica las razones que la vinculan con el tal Roberto, y le aclara los malos entendidos que el texto que leyó en su iPhone la noche anterior, han creado entre ellos. Para eso, es necesaria una amplía ilustración que les permita seguir juntos.
Aunque si Juan salpica sus argumentos de interpretaciones alteradas, o no está de acuerdo con las duras consecuencias, irremediablemente tendrá que dar por terminada la relación que apenas están reestrenando. “Ojalá que leas esa carta completa”, le escribe en el mensaje. “Hacélo por este nuevo intento. Tené en cuenta que yo me tomé mi tiempo para explicarte, como me lo pedís: ‘sin drama y esperando no ser patética’”. Es el preámbulo de las dos páginas apretadas que la han desvelado. Comienza con una larga pregunta que al mismo tiempo le responde: “¿Acaso tu tosca despedida de esta mañana es una expresión de tus desganos, que ahora ocultas con ese tonto pretexto del mensaje en mi teléfono, al que convertís en un reclamo desproporcionado solo por cruzarme unos monosílabos con un hombre que, si bien no conoces, ignoras qué tipo de relación nos vincula?”.
El texto que la noche anterior recibió, y que Juan leyó de casualidad, fue el motivo para pelear en medio de lo que estaban reiniciando: ya mayores, técnicamente en la tercera edad, con las carnes flojas, con la resaca de los tiempos perdidos, con un pasado de más de quince años que cada quien vivió por su cuenta y a su manera, y, sobre todo, cargando con el miedo al fracaso y otras dudas, a pesar de que las maletas de los resentimientos de antaño se suponían ya vaciadas. Los dos son conscientes de que solo cuentan con los recuerdos de las noches vividas, almuerzos en restaurantes, algunos encuentros con los hijos mutuos aún pequeños, poemas románticos que se enviaban por correo, música en CD que escuchaban en sus días de paseo, y sobre todo con el amor que, al parecer, se había mantenido dormitando entre los ripios de aquellos años ya extintos.
Once meses atrás, se habían citado en un café después de buscarse y encontrarse por Facebook. Cuando se sentaron frente a frente, sintieron un ligero déjà vu, se saludaron disimulando sus expectativas, se quedaron viendo y confirmaron la sorpresa de seguirse gustando, a pesar de las sombras del tiempo que cada uno advirtió en la cara del otro. Luego, rearmaron juntos cientos de recuerdos como jugando crucigramas, hasta llegar al lugar donde se habían extraviado:
—Vos te casaste nuevamente al poco tiempo. Yo no —dijo Juan.
—¿Y que querías que hiciera después que volviste con tu esposa?
—Yo seguí queriéndote, te escribía y jamás me contestaste.
—Yo sí te contestaba. Te decía que me había casado de nuevo y de nuevo me divorcié.
—Pero vos estuviste cinco años, mientras que yo rompí al mes de volver, vos no.
Al día siguiente, en el segundo encuentro, siguieron desarmando los recuerdos no vividos juntos, y contándose qué había sido de sus respectivos padres, hijos, amigos, y a dónde habían ido a parar los otros amores que habían tenido, ahora “muertos y sepultados”.
—Ya no soy aquella mujer divorciada y joven que conociste, ahora soy abuela.
—Seguís guapa, aunque me he fijado en las arrugas de tu frente y en tus anteojos.
—Yo también veo las canas en tu pelo, y tus “patas de gallina” han crecido.
En la tercera cita, acontecida en la misma semana de la segunda y la primera, confirmaron sus ganas de vivir juntos en el tiempo que les quedaba, y no incluir en sus vidas todo lo que habían agregado de más durante los años separados. Apenas debían integrar lo que no podrían desechar en esa nueva oportunidad que, según Juan, les ofrecía el destino en bandeja de plata, pues no habría “otra vez”, ya que delante solo divisaban la decrepitud y el cementerio.
En los días que siguieron constaron que a pesar del tiempo y de la edad, marcados en las líneas de sus bocas y los surcos de sus frentes, se seguían queriendo. Acordaron darse un tiempo para compartir un espacio, en que cada quien mantendría el propio: “tu espacio, mi espacio, nuestro espacio”, prometieron repetirse cuando se asomara el peligro de irrumpirlos por alguno de los dos. Así, evitarían arriesgarse al tedio de la vida diaria, o invadir sus respectivas plazas llenas de gente que cada uno había construido y recorrido con nuevas relaciones: hijos adultos, nueras y yernos, amigos no mutuos, trabajos diferentes…
Además, se saltarían la “curva de aprendizaje”: sus distintas maneras y horarios de vivir, dormir, despertar, comer… En Juan solo quedaba intacta su habilidad de crear y discernir complicadas estadísticas económicas en tablas de Excel y en gráficas de serie de tiempo, de corte transversal, diagramaciones indescifrables y otras arañas, gracias a lo cual se ganaba la vida por sus frecuentes contrataciones como asesor económico. En Luisa, que ahora se dedicada a las finanzas, apenas se percibía su vocación por voluntariados sociales apoyando de vez en cuando a oenegés que ayudaban a mujeres rurales; un oficio heredado de los tiempos de la revolución, ya perdida entre los breñales del olvido.
—Luisa, —le dice Juan en uno de los encuentros en el café de siempre— ya estamos viejos, solos y por jubilarnos. Podemos irnos a vivir juntos para siempre.
—Juan, no hay un “para siempre”, ni vos ni yo creemos que somos “la media naranja” del otro, y menos la naranja entera. Yo soy yo, y vos sos vos. Apenas en los instantes juntos somos “dos”.
—Es verdad que la vida conyugal te aterroriza, pero vendrá el tiempo en que necesitarás que alguien te pase el bastón, y a mí quien me empuje la silla de ruedas.
—Yo suelo olvidar la edad que tengo, solo la recuerdo cuando me visitan mis nietos o cuando me detengo en las fotos que me toman.
—Yo ando con mis años adentro, aunque lo disimule con mi irrenunciable afición al rock, pero soy realista frente al tiempo que se acaba.
Mientras Juan sorbe despacio su café, Luisa hace un silencio prolongado, intenta decir algo, pero calla, luego voltea la cabeza viendo para todos lados, le toma la mano a Juan, intenta de nuevo hablar y vuelve a callar. Él, con su orgullito que le dicta no rogar, la espera ocultando su ansiedad, hasta tomarse completa la taza de café. Ella, enterrándole la mirada en sus ojos, al fin rompe su silencio y en tono de enfático le dice:
—En ese caso, siempre quise vivir en un pueblito pequeño y jamás renunciar a mi libertad, a un espacio para mi sola y a internet.
—No olvides que la vejez no se detiene, y va reduciendo la libertad hasta aniquilarla —le contesta.
—Entonces —le responde Luisa soltándole la mano— será importante vivir cerca de una farmacia, un policlínico de salud, y tener acceso a un oncólogo y a un especialista en próstata.
—¿Y qué te gustaría hacer en un pueblito chiquito viviendo juntos ya viejitos?
—¿Yo? Nada, nada, absolutamente nada, haraganear mientras respire o inventar lo que me dé la gana, siempre y cuando me funcione la memoria.
—¿Y hacer el amor conmigo, como “… en los tiempos del cólera?”
—Por supuesto, hasta donde los huesos y las hormonas nos lo permitan.
Esa misma noche consumaron su deseo como si nunca lo hubieran hecho, mejor dicho, como ineptos: Luisa, tiesa por el miedo, consciente del escaso estrógeno en sus ovarios reducidos como higos sin miel, su busto laxo con la aureola de sus pezones dilatada, su abdomen flácido y sus extremidades torpes, y el recuerdo de su menopausia dándole vuelta en la memoria. Juan, fue comedido como un niño frente a ese cuerpo de señora, como si nunca lo hubiera visto. Estuvo mudo, ávido por dentro, aunque titubeando cómo iniciar el rito que antes fluía con armonía, como las notas de una sonata de Beethoven.
Comenzaba con el paseo de sus dedos sobre las planicies de Luisa, atravesaba sin prisa sus cerros y llanuras, ambos se veían y olisqueaban las esquinas más oscuras, se untaban la piel de labios mojados, iniciaban desplazamientos y hundimientos prolongados, se detenían en oleajes que demoraban adrede, y luego, sobrevenían los temblores que anunciaban la explosión final, hasta dar paso a la placidez del desmayo, con sonrisas en sus caras sudadas, felizmente agotados, sus cuerpos desnudos en forma de cruz como vencidos. Ella, solía acomodar su cabeza sobre el pecho de Juan, jadeando aún por sus respiraciones incesantes que se irían aquietando. Así, permanecían un rato, en silencio, como escuchando una sonata de Beethoven, para volver de nuevo a la sacra liturgia de sus cuerpos. Era cuando Juan decía calladito: “El amor después del amor… (Fito Páez)”. Luego, se dormían.
Esa vez que se amaron después de tantos años, aunque lo disfrutaron con ligeros quejidos y tenues espasmos, casi no se vieron los cuerpos, se cobijaron con las sábanas hasta el cuello, y así se quedaron abrazados, entre los trapos. Esa noche se preguntaron cómo se les había ido el tiempo, y si, a esas alturas de sus vidas tenían futuro, o si debían darse por vencidos, y ya no volverían a ser dos, como una vez lo habían sido en aquellos años de largas ceremonias.
A pesar de las dudas que iban y venían por las nuevas costumbres adquiridas en sus vidas de solteros, tomaron sus bártulos y se fueron a vivir juntos.
“Es un tiempo de acomodo”, se decían, para reconciliar sus estilos de vida, salvar la libertad y los espacios de soledad, negociar el menú, sus manías particulares, y ajustar horarios para comer juntos, aprender a tolerar ronquidos, determinar las áreas de la cama compartida…
Durante los primeros meses, no dejaron de armar peleas como las de los viejos y aburridos matrimonios que riñen hasta por el control de la televisión, y a veces discutían cuando hablaban de sus pasados respectivos, desconocidos al detalle por el uno y por la otra. Y, aunque aparecían altercados de vez en cuando por celos anacrónicos, los pleitos comenzaron a menguar. Con su empeño, resolvían las disputas antes de la cena y, si se colaba alguna a la hora de dormir, hacían el amor, aunque fuera a empellones, pues en esos trances recordaban que solo contaban con dos datos: uno, que se querían y, dos, que les encantaba hacer el amor, y esto último a pesar de que la libido comenzaba a escasearles.
Ella, que una vez al mes asistía a reuniones formales, acostumbraba por las noches dejar listo su atuendo para no perder tiempo en la mañana. Los trajes para esos eventos, eran los típicos de las mujeres casi sexagenarias: falda gris hasta la rodilla, zapatos negros de tacón, blusa blanca femenina y una chaqueta oscura. Esas ropas, trasladaban a Luisa a uno de sus “mundos”, los negocios financieros, tan helados como el auditorio y la gente con que se reunía. Juan odiaba esos ambientes, pero disfrutaba verla transformarse en una ejecutiva elegante, con pendientes discretos y reloj de mujer en la muñeca de su mano.
“Ayúdame a cerrar la falda”, le pedía frente al espejo mientras se abotonaba la blusa. Él, siempre presto, le tomaba la cintura y le subía el zipper, y luego le daba un beso en cada nalga encima de la ropa. “¿Cómo me veo?”, le preguntaba Luisa, poniéndose frente a él con los brazos al aire. “Vas preciosa, pero espérate un momento”, le pedía Juan, y a continuación localizaba en su Smartphone la canción de Eric Clapton Wonderful Tonight y se ponían a bailar.
El lunes después de la cena, Luisa levanta los platos y los lleva a la cocina. Juan los limpia mientras ella se cepilla los dientes, se pone su bata blanca y, después de su cigarro, regresa y se queda en el umbral de la puerta. Lo encuentra de espaldas a la vida, concentrado en el jabón y el estropajo, su mirada sobre el fregadero, sus manos laboriosas llenas de jabón sobre los platos, moviéndose con habilidad y conocimiento pleno de ese oficio. Entra, se apoya en la pared esperando que él termine con los trastos, se despega con un impulso, da unos pasos y lo abraza por detrás, le da un beso en el cuello y siente el sudor salado pegado en su nuca. Él no se voltea a mirarla, sabe que cuenta con la noche entera y la distancia hasta la muerte para verla. Murmura algo y continúa con los ojos estrictos en el agua que se escurre entre los platos. Ella le da otro beso, y siente de nuevo lo salado. Juan comenta que está sudado y que lo lamenta. Cuando él termina de limpiar los trastos, seca sus manos, se voltea y ve a Luisa reclinada a la pared, la toma de una mano, la conduce al cuarto, y lo clausura.
—Para que no nos molesten los fantasmas esta noche —le dice él.
—¿Qué fantasmas nos van a molestar? Los del pasado ya los hemos espantado.
—Los del futuro: la senectud, el bastón, la silla de ruedas y el panteón.
Luisa juega con un cigarro apagado. Juan le quita el cigarro de los dedos, y astuto le pregunta:
“¿Podría revisarte un lunar extraño que te he visto en la parte baja de la espalda?” Ella cómplice sonríe, se quita la bata hasta la cintura, cierra los ojos y se acomoda sobre la cama dándole la espalda.
Juan inicia la ceremonia paseando un dedo que dibuja eses por todo el espinazo, liso, solo el lunar inventado. Abolla con sus manos cada vértebra; las cuenta de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, treinta y cuatro vertebras de la columna, hasta detenerse en el huesito del coxis. Traza más eses sobre el resto de las calles de su cuerpo y va arrastrando la bata que le estorba, sigue rastreando la larga carretera de las piernas, regresa, hurga en sus rincones, los huele, los besa.
Ella, abrupta lo detiene, y sin recato lo despoja de su ropa. Juan sigue mortificándola con el examen de sus manos, hasta que su exploración es vencida por la humedad que los anega. Rotan sus cuerpos pegados, se estiran, se encogen, giran, se hunden y emergen, hasta que disuelven sus pieles untadas de flujos exiguos, y el torrente final ahoga el incendio. Apagan la hoguera que, a fuego lento, desde la cocina, los venía quemando. Así, se quedan, quietos, con las caras sudadas, felizmente agotados…
El martes por la mañana, Juan sale a su trabajo de campo para volver el miércoles. En la noche, como siempre Luisa se ducha, se lava los dientes, se pone su crema de cara, su camisón de dormir, toma el teléfono, llama a Roberto quien le dice que no deben perder tiempo y que el miércoles, seguramente en la noche, le confirmará la fecha. Luego toma un libro y con las páginas abiertas, mirando la pared, piensa en Juan. Apenas una noche sin él y extraña la cobija de su piel, su cabeza metida en su axila y sus pies enlazados con los suyos.
Deja el libro y no apaga la luz. Mira en la cama su hueco, se voltea, y se encoge como un feto. Repasa el rostro y el cuerpo de Juan con los ojos cerrados: sube y baja sobre su espalda, ve las manchas amarillas en sus hombros, sus lunares distribuyéndose por los costados, la leve cicatriz en la columna. Lo ve de frente: las arrugas de su cuello, el huesito en el centro del esternón como un nidito, el ombligo, los vellos hacia el sur, y lo barre con la mirada de la memoria hasta los pies. Luisa se estira completa y vuelva a encogerse como un feto. Suelta una mano, la anida entre sus piernas que palpitan, y sus dedos se acunan en su secreto vaivén. Se duerme esa noche del martes con la luz prendida hasta que sale la del sol.
El miércoles Juan regresa, cenan a la misma hora y antes de acostarse hacen el amor con su deliberada parsimonia. Él se mete al baño y Luisa alista su indumentaria para su reunión. Toma un pantalón negro, una blusa a rayas, zapatos negros y la cartera grande en que le cabe su Tablet. Juan sale del baño, seca sus pies y se pone el pantalón del pijama. Ella se mete a la ducha, y él ve brillar la pantalla del iPhone entre las sábanas y, descuidadamente lee: Roberto: Luisa, confirmada la fecha de la cita originalmente acordada. No perdamos más tiempo.
Juan se queda un momento con el aparato en la mano, lo pone en la mesa de noche como si estuviera envenenado, sale del cuarto en silencio, se sirve un trago de ron y se queda en la terraza. Está rojo y echando fuego como un diablo. Luisa sale del baño, se pone su camisón de dormir, lo busca en la terraza, le da un beso y le dice que se dormirá. Juan regresa al cuarto, se sienta a la orilla de la cama, ve unos instantes a Luisa que duerme, y se acuesta a su lado dándole la espalda, apaga la luz de la lámpara a su lado y no enlaza sus pies con los de ella.
El jueves en la mañana, ella se viste, se pone frente a él y extendiendo los brazos le pregunta: “¿Cómo voy?” Juan la mira penetrante y no responde. Tampoco localiza en su Smartphone la canción de Eric Clapton Wonderful Tonight y no la invita a bailar.
A las doce del mediodía en plena junta, la serenidad de Luisa es sacudida por un correo de Juan que advierte casualmente en su Tablet que está frente a ella sobre la mesa. Necesita abrir un archivo de uno de los puntos de orden de la reunión con seis hombres tiesos que visten oscuro tienen corbata. Ve el nombre Juan Gonzáles en la bandeja de entrada, abre el mensaje con sigilo, pasa rápidamente la mirada, y siente el estómago encogido.
Pierde la concentración en lo que hablan los hombres, y se detiene otra vez a leer el mensaje con cuidadoso disimulo: “Quizás en otros tiempos haría escándalos y quemaría templos, hoy que me doy cuenta de tu engaño… colocar bonos en la bolsa de valores y captar depósitos…, solamente tengo una pregunta y una decisión: ¿Merezco esta dualidad?…, que la adecuación del capital debe ser mínimo del 13 % y revisar los riesgos cambiarios… la decisión: Tómate tu tiempo, no me busques, no seamos cursis a estas alturas de la edad…, las tasas de capital pueden mejorar con aumento de capital, … Quién es ese Roberto: mensajes por teléfono, citas confirmadas…, que el descalce de la moneda puede empeorar… Seguramente dirás que me lo ibas a decir y que lo conociste cuando no estábamos juntos, ¿vos crees que yo me merezco esto?… Veamos el informe sobre las nuevas normas prudenciales… Si algún día la sinceridad vuelve a vos, quizás podamos conversar y hablar. Y, si querés me contestas, sin drama y esperando no ser patética. Adiós. Juan”.
En el receso, Luisa le contesta: “¿A vos no te parece más ridículo comportante como un adolescente? ¿Condenarme sin juicio y sacar tus conclusiones? No te lo había dicho hasta estar segura, pero si vos querés, mejor quema, no uno sino los templos que querrás. Llego a las cinco y media para contarte todo. Luisa”. Cuando termina la junta, en el camino a su casa, llora y también vocifera.
El Doctor Roberto Martínez, una semana antes le había certificado positiva la biopsia y la noche anterior le confirmó por Messenger la fecha de la operación pre-acordada. Esa tarde, debía decírselo a Juan, porque a la brevedad se debían cortar los dos senos.
El sábado la encontró despertando de la anestesia. A los ocho días, fue él quien le quitó las vendas. “Me las pondré de silicón”, le dijo Luisa, idiotizada. “No, ahora será más fácil trazar las eses, y la hoguera seguirá ardiendo”, contestó Juan.
Luego, besó cada cicatriz con pulcritud, y le pregunta: “¿No pudiste haberme escrito una carta más breve? Esa misma noche, te envié un sucinto mensaje que decía: ‘No perdamos nada de nuestro tiempo; quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro (Jean Paul Sartre)’”.
Luego, en el mensaje se leía: “Dile al Dr. Martínez, que nosotros, solo contamos con dos datos: uno, que nos queremos, y dos, que nos encanta hacer el amor… con bastón, en silla de ruedas, o muy cerca del panteón. Voy para allá. Lo siento. Juan”.
Nadine Lacayo Renner es una autora nicaragüense. Ha publicado Flores y Gatos (2005) y Polvo en el viento. Memorias de amor, lodo y sangre (2017). Obtuvo una Maestría en Planificación y Desarrollo Social por la Universidad de Morelos, México. Durante la década de los ochenta, desempeñó diferentes cargos en el gobierno. Fue consultora de organismos internacionales en desarrollo rural. Integrante de la Asociación Nicaragüense de Escritoras (ANIDE) y del PEN Internacional.

