Laura Sabani
Ha empezado a amanecer. Una madrugada como esta, reunidos alrededor del fuego, oímos esa historia.
Hablábamos sobre la vida y la muerte. Fue mi padrastro el que sacó a colación la frase de Twain que dice: “aquel que le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la vida”; el miedo a la muerte viene del miedo a la vida o algo así y esas palabras resonaron como un estallido en la oscuridad. Todos nos quedamos callados por un rato, un tanto perplejos, como si acaso aquella frase pronunciada al azar nos hubiese revelado un secreto que de sabido se nos había olvidado. Entonces mi abuelo, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, absorto en sus pensamientos, dijo con voz muy queda mientras miraba el fuego:
—Los jóvenes suelen creer que la muerte es como una mujer hermosa que les viene a buscar en medio de la noche para hacer el amor, pero en eso, como en muchas otras cosas más, se equivocan. Sucedió hace muchos años. Todavía no me había salido la barba, pero ya había empezado a creer que la vida duraría para siempre.
Los días y las noches transcurrían lentamente entonces, o así me parecía. Tal vez por eso tengo aún claro en la memoria aquella noche lejana de octubre de 1953, en que mi hermano Guillermo me llevó a la casa de las hortensias…
Parados bajo el portal, esperamos pacientemente a que se pasara la lluvia y cuando escampó, arrancamos a pie el camino empedrado. Había empezado a soplar un viento frío, inusual a esas horas y en aquella época del año. Serían como las ocho cuando llegamos por fin a una casa de balcones vencidos y ventanas cerradas a cal y canto. Encendí un cigarrillo para desmohecerme y me froté las manos para entrar en calor. Nada hacía suponer que en esa casa habitara alguien. Lucía abandonada desde hacía mucho tiempo. El tejado había empezado a ceder bajo el peso descuidado de los años y un olor a madera podrida se advertía en el aire a medida que nos íbamos acercando. Guillermo me tomó de un brazo y me dijo con voz ronca: —No tengas miedo. No te pasará nada. Quiero que conozcas… iba a decir algo más, pero en eso una mujer entrada en años abrió la puerta y nos recibió con una sonrisa que no supe entonces interpretar. —Pasen, nos dijo, y señaló con la mano el camino a seguir. Nos sentamos en un sillón de cuero desvencijado. Todo en el lugar lucía ceniciento, como nublado por el polvo. Crujió el sillón donde enterré mi cuerpo sin ánimo de ser visto ni escuchado, pero la mujer de la sonrisa enigmática me señaló preguntándome: —Así que vos sos Emilio, el menor de los Ferri, ¡mirá vos! Guillermo contestó por mí, en un tono que me pareció hostil, como si tratara de protegerme.
—Vinimos a visitar a Dominga. Si no está disponible, díganoslo y nos retiramos. La sonrisa enigmática se desdibujó de un pronto de aquel rostro desfigurado por la llama temblorosa de la lámpara a gas que mal iluminaba el entorno.
—Ya baja, contestó. Deben comprender que estas visitas inesperadas pueden resultar un tanto inoportunas, tratándose de una mujer cuya salud empeora cada día.
Oí un leve quejido y miré hacia la escalera semienterrada en la penumbra donde vi descender una figura fantasmal, sin manos y sin rostro. Guillermo se irguió para recibir a la aparecida. Entonces noté que su actitud había dejado de ser recelosa. Sus manos y sus gestos denotaban afecto, como si se tratara de una antigua conocida. —¿Por qué has traído al niño?, le preguntó en voz baja la mujer. Sin mirarme siquiera, Guillermo le contestó que había llegado la hora de conocernos, porque el fin estaba cerca. Yo me entretenía mientras tanto acariciando al gato juguetón que había venido a frotarse entre mis piernas, disimulando no oír la conversación, pero mis oídos estaban atentos, quizás aún más alerta que mi propio corazón. Después bajaron la voz, como si presintieran que yo los vigilaba. No alcancé a verle bien el rostro —si es que lo tenía— cuando volteó para mirarme; sólo el destello rojo de sus ojos al mismo tiempo que le decía a Guillermo: —Ven conmigo, tengo algo que dejarle. Mi hermano y la mujer subieron lentamente por la penumbra y de no ser por el crujido de las tablas, hubiese creído que levitaban. La anciana me sacó del ensimismamiento con un rechinar de huesos al agacharse para levantar el candil cuya débil llama había empezado a titilar.
—Voy a cargarla, me dijo, a un tiempo que el gato, asustado, saltó de mi falda y salió por la puerta entreabierta. Yo lo seguí. Afuera soplaba el viento con una violencia jamás vista ni imaginada. Esa fue la causa, me explicaron después, por la que no pudieron detener las llamas. Así fue como detrás quedó enterrado para siempre en aquella casa envuelta en llamas el secreto que nunca habría de ser revelado.
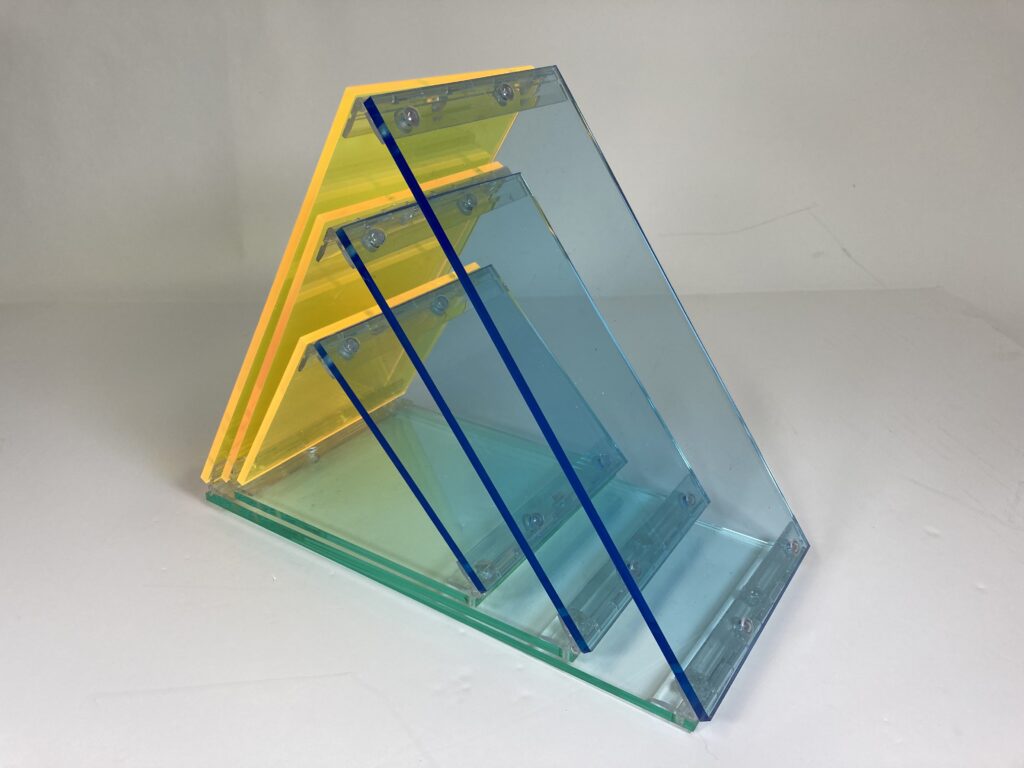
La rueda
En los cuatro dilapidados edificios de la calle Lamont no había un departamento más limpio, más ordenado y silencioso que el ocupado por Paulina Pichardo y su hijo Gabriel, concebido cuatro años antes una noche de tragos y drogas allí en el mismo vecindario a unas pocas cuadras de distancia. Paulina era por aquel entonces poco más o menos que una piltrafa y nadie hubiese podido suponer que podría parir un hijo sano, mucho menos Tyronne, su compañero de juerga.
—¡No!, había dicho ella. No, no y no. Dejaré las drogas y buscaré un empleo para mantenernos los dos. Llévate tu asqueroso dinero.
Tan rotundo fue aquel rechazo, que Tyronne vio en aquella negativa la oportunidad perfecta para meter el sobre en el bolsillo y mandarse mudar sin volver la vista atrás.
Al acercarse a la ventana, Paulina observó con agrado que ya habían empezado a amarillear las primeras hojas de los árboles y un aire liviano y fresco invadía la sala. Pensó que había tenido mucha suerte de haber conseguido ese refugio, modesto sí, pero cómodo y seguro para ellos dos. Vivían en el duodécimo piso y desde allí podía divisar la plazoleta del complejo de edificios que tenía algunas columpios, dos toboganes y en medio, una rueda giratoria, el juego favorito de Gabriel. Al voltear la cabeza lo vio durmiendo plácidamente abrazado al osito de peluche y sintió que una suerte de ternura mezclada de tristeza la abrazó como una sombra.
Pobrecito, pensó. No sabe que si hubiese sido por su padre, no habría nacido y ese padre al que ama sin siquiera haberlo visto, nunca lo ha querido conocer, porque no lo quiere ni le importa. Todos los cuidados que he puesto, que pongo, habrán de protegerlo y hacerlo feliz, yo lo sé. No necesita más amor que el mío. En esas cavilaciones entretenía la mente y espantaba sus miedos cuando Gabriel despertó y fue corriendo al encuentro de su madre.
—¿Vamos al parque, mami?
—Qué siesta te diste, dormilón. Vamos a tomar la leche y luego iremos a la plaza, ¿sí?…
Tras el cambio de hora, anochecía más temprano y aunque el sol todavía daba de lleno en el ventanal de la sala, al salir del edificio, Paulina notó que la sombra cubría unos siete u ocho pisos; entonces miró el reloj. Calculó que les quedaría algo más que una hora de recreo antes de que empezara a anochecer. Así que apuró el paso dejándose llevar suavemente de la mano por su pequeño.
La plazoleta estaba llena de niños. Del otro lado de la plaza se extendía una hilera de árboles altos y grises. De este lado no había sombra ni árboles y la rueda giratoria resplandecía bajo el sol aún potente de la tarde. Gabriel corrió hacia ella, pero unos niños más grandes se le adelantaron empujándolo bruscamente a su paso, y si Paulina no hubiese reaccionado con tanta rapidez, el pequeño se hubiera dado de bruces contra el pavimento rompiéndose la cara.
A medida que Gabriel crecía y empezaba a desprenderse de su mano protectora, le habían empezado a asaltar a Paulina los temores de un posible accidente y no podía evitar que le ganara el egoísmo hasta el extremo de impedir que su hijo jugara con otros niños. Ese mismo egoísmo que ella confundía con amor, le provocaba unos inexplicables sentimientos de culpa que casi nunca lograba disipar del todo. Aun así siempre lograba sobreponerse y pesando en la balanza la culpa y el miedo, la ganaba siempre este último, de modo que sin pensarlo dos veces, de un tirón se lo llevó a los toboganes. Allí estaban cuando se acercaron unos niños, a los que Paulina nunca había visto en el vecindario, preguntándole si podían jugar con él.
—¡Váyanse! les dijo alarmada ante el exabrupto, en un tono que a la misma Paulina le pareció hostil. Los niños se fueron, pero volvieron al rato.
—¿Cuántos años tienes, niña?, preguntó Paulina.
—Nueve y mi hermano siete. ¿Podemos jugar con él? Por favor, por favor, ¿sí?
Insistieron tanto que Paulina, afectada por el remordimiento de haber sido tan brusca con ellos y tan sobreprotectora con su hijo quien la miraba con ojos suplicantes, al fin cedió. Gabriel se veía feliz y en el acto se desprendió de la mano de su madre para correr hacia los juegos con sus nuevos amigos.
Paulina miró a su alrededor. La hilera de árboles grises parecía más alta y la sombra se deslizaba lentamente hacia el centro de la plazoleta, iluminada ahora por el destello más tenue del sol. Buscó un asiento cerca de la rueda giratoria donde descansaba un anciano ciego, vecino del edificio. El anciano, presintiendo que alguien se acercaba se arrimó hacia la esquina del banco.
— No se moleste, le dijo Paulina, pero el anciano le contestó con una sonrisa.
— No quedan ya muchos niños en la plaza, ¿no? Y luego prosiguió:
—Me gusta tomar aquí el sol por las tardes. Suelo regresar a mi cuarto cuando dejo de escuchar las risas de los niños. Entonces sé que es hora de marcharme.
—Todavía quedan unos cuantos. Entre ellos mi hijo que no se cansa de jugar.
—He oído que pronto cerrarán la plazoleta. Es una lástima, pero las reparaciones son muy costosas y al parecer, la ciudad no quiere hacerse cargo de su mantenimiento.
-—No lo sabía… ¿y para cuándo será eso?
Los niños y Gabriel se habían montado en la rueda. Gabriel reía como un loco cuando los niños hacían girar la rueda más rápido. Paulina les sonrió advirtiéndoles con la mirada que tuvieran más cuidado.
—Creo que el mes que viene van a desmontar los juegos… o así me dijo el administrador del edificio. ¿Usted vive por aquí?
—Sí, allí mismo, dijo Paulina señalando su edificio con el dedo, pero enseguida recordó que el anciano era ciego y agregó: —En el edificio B; vivo con mi hijo de tres años, Gabriel.
Paulina no solía hablar con sus vecinos, casi todos conformados por familias conflictivas, entre las cuales abundaba la violencia doméstica y el abandono, pero la conversación con aquel anciano viudo y sin hijos le inspiraba tranquilidad, así que se entretuvo un rato mientras Gabriel y los niños no dejaban de jugar felices.
—Creo que ha llegado la hora de marcharme, dijo el viejo, y aquellas palabras le resonaron a Paulina como una siniestra premonición. Entonces alzó la vista y vio la rueda vacía girando en falso, cubierta ya del todo por la sombra…
Laura Sabani es una autora uruguaya. Sus cuentos, poemas y ensayos han sido recogidos en diversas publicaciones literarias. Ha publicado Teoría y práctica de la novela modernista en la obra de Carlos Reyles (2002) y dirige la Revista Virtual de Cultura Iberoamericana. Formó parte de la redacción de Enclave y es profesora de estudios hispánicos en Queensborough Community College, CUNY.


